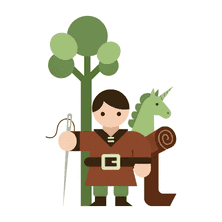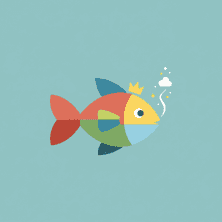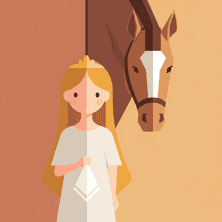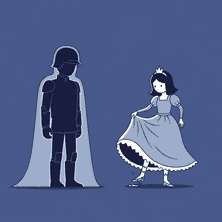Rapunzel
Había una vez un matrimonio que deseaba con todo el corazón tener un hijo. Vivían en una casita junto a un jardín maravilloso, lleno de flores y hierbas. Ese jardín pertenecía a una hechicera muy poderosa llamada Dama Gothel y estaba rodeado por un muro alto que nadie se atrevía a cruzar.
Un día, la mujer, ya esperando un bebé, miró por la ventana y vio, al otro lado del muro, una planta verde y fresca que la hizo salivar: rapónchigo, también llamado ruiponce, con hojas tiernas como una lechuga. Cada día el antojo crecía y la mujer se fue debilitando, pues solo pensaba en probar aquellas hojas.
El marido, al ver a su esposa tan pálida y triste, decidió ayudarla. Al caer la noche, trepó el muro del jardín de la hechicera, arrancó un puñado de rapónchigos y se los llevó a su mujer. Ella los comió con gusto y, por un momento, pareció volver la alegría.
Pero el antojo no se calmó. Al día siguiente, la mujer le pidió más, y el hombre, temblando, saltó otra vez el muro. Esta vez, cuando se agachó para cortar las hojas, una voz lo detuvo.
—¿Cómo te atreves a robar en mi jardín, ladrón? —tronó Dama Gothel, apareciendo entre las sombras—. Pagarás por esto.
El pobre hombre, asustado, explicó que lo hacía por su esposa enferma, que el antojo la consumía. La hechicera frunció el ceño, pensó un instante y dijo:
—Te dejaré llevarte todo el rapónchigo que quieras, pero a cambio me entregarás el hijo que nacerá. Lo cuidaré bien, como a una madre.
Desesperado y temiendo su poder, el hombre aceptó. Cuando nació la niña, Dama Gothel apareció y se la llevó. La llamó Rapunzel.
Rapunzel creció hermosa, con una voz dulce como el canto de un arroyo y un cabello dorado que brillaba como el sol. Cuando cumplió doce años, la hechicera la encerró en una torre en medio del bosque. No tenía puerta ni escaleras, solo una ventana alta, muy alta.
Cada vez que Dama Gothel quería subir, se paraba al pie de la torre y llamaba:
—¡Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza!
Entonces, Rapunzel descolgaba su larguísima trenza por la ventana, y Dama Gothel trepaba por ella como si fuera una cuerda de oro.
Un día, un príncipe que cabalgaba por el bosque escuchó un canto tan puro que se detuvo a escuchar. Siguiendo la voz, llegó a la torre. Miró a su alrededor y no vio puerta. Volvió al día siguiente y al siguiente, sin atreverse a acercarse más, hechizado solo por aquella canción.
Hasta que una tarde se escondió entre los árboles y vio a Dama Gothel acercarse. La oyó decir:
—¡Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza!
El príncipe observó, asombrado, cómo la hechicera trepaba por el cabello. Cuando se quedó solo, al anochecer, se animó. Se acercó a la torre y llamó con voz clara:
—¡Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza!
La trenza cayó, brillante bajo la luna, y él subió. Rapunzel se sobresaltó al ver, por primera vez, a un joven en su habitación. Pero el príncipe habló con tanta gentileza que el miedo se le deshizo como nieve al sol.
—He escuchado tu canto y me ha guiado hasta aquí —dijo él—. ¿Quién eres? ¿Por qué estás tan sola?
Rapunzel le contó su historia. Él la escuchó con respeto y volvió al día siguiente, y al siguiente, y muchos más. Hablaban, reían, cantaban. Poco a poco, se enamoraron. Entonces el príncipe dijo:
—Rapunzel, quiero sacarte de esta torre. ¿Quieres casarte conmigo?
—Sí —respondió ella, con el corazón latiendo fuerte—. Pero, ¿cómo saldré de aquí sin puerta?
El príncipe pensó y pensó, y tuvieron un plan.
—Traeré cada día un poco de seda —dijo—. Con tiempo, trenzarás una escalera. Cuando esté lista, huiremos.
Así lo hicieron. Pero un día, sin saberlo Rapunzel, Dama Gothel notó algo distinto. La muchacha, distraída por la esperanza, dejó escapar un comentario imprudente.
—Dime, madrastra —dijo—, ¿por qué te cuesta tanto subir? El joven príncipe llega más ligero que tú.
La hechicera enrojeció de furia. Agarró unas tijeras, cortó la trenza dorada de Rapunzel de un solo tajo y, sin piedad, la llevó lejos, a un desierto solitario, donde la dejó con apenas un poco de pan y agua.
Aquella noche, Dama Gothel volvió a la torre. Colgó la trenza cortada por el alféizar y esperó. Al poco, se oyó la voz del príncipe:
—¡Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza!
La trenza cayó y él subió, feliz. Pero al entrar, no encontró a Rapunzel, sino a la hechicera.
—¡Ah, pequeño pájaro! —se burló Dama Gothel—. Tu cantante ya no está. ¡Nunca la volverás a ver!
El príncipe, desesperado, saltó por la ventana. Cayó en un matorral de espinos que le lastimaron los ojos y quedó ciego. Desde entonces vagó por bosques y montes, comiendo raíces y bayas, guiado solo por el recuerdo de la voz de Rapunzel. Lloraba a menudo, pero no perdía la esperanza.
En el desierto, Rapunzel sobrevivía como podía. El tiempo pasó, y allí, en aquel lugar seco y amplio, dio a luz a dos niños, un niño y una niña. Los acunaba y cantaba para darles fuerza y para darse fuerza a sí misma. Su voz, aunque triste, seguía siendo pura.
Un día, mucho tiempo después, mientras el príncipe caminaba sin rumbo, oyó una melodía conocida que el viento traía desde lejos. Su corazón saltó en el pecho. Siguió la canción, tropezó con piedras, se guio por el sonido, y al fin llegó hasta una humilde choza donde una joven de cabellos trenzados sostenía a dos pequeños.
—¿Rapunzel? —susurró, temblando.
—¡Príncipe! —gritó ella, corriendo a su encuentro.
Se abrazaron con tanta alegría que las lágrimas de Rapunzel cayeron sobre los ojos oscurecidos del príncipe. Y entonces ocurrió un milagro: como si fueran gotas de luz, sus lágrimas limpiaron las heridas y él volvió a ver.
El príncipe miró a Rapunzel, miró a los niños, y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tomó a su familia de la mano y los llevó a su reino, donde todos los recibieron con fiesta y música.
Rapunzel no volvió a la torre, ni a los muros, ni al miedo. El príncipe y ella se casaron como lo habían prometido y vivieron felices, con sus dos hijos, recordando que incluso en los lugares más altos o más lejanos, el amor encuentra el camino.