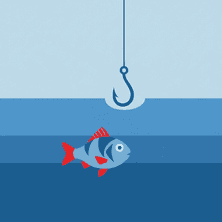Perdida en el bosque
La princesa Sylvie vivía en un gran palacio con su papá, el rey, su niñera y su perro alegre, Oskar. A Sylvie le encantaba salir a pasear. Le gustaba mirar flores, escuchar pájaros y correr con Oskar.
Un día claro, el rey dijo: “Vamos al parque”. El sol brillaba sobre los árboles. La niñera llevaba una cesta. Oskar movía la cola sin parar. El rey se sentó en un banco a leer su periódico y sonrió: “No vayas lejos, Sylvie. Quédate cerquita”.
¡Pero Oskar vio una mariposa! Oskar corrió. Sylvie rió y corrió detrás de él. “¡Oskar, espera!”, gritó entre risas. Corrieron por el sendero, luego por otro, y después por un caminito muy estrecho. Los árboles se hicieron altos. Las sombras, más frescas. El parque quedó atrás y el bosque empezó.
Sylvie paró y miró alrededor. “Oskar… ¿papá?” Solo oyó el susurro de las hojas. Oskar regresó a su lado y lamió su mano. Sylvie lo abrazó. “Creo que nos perdimos”, dijo en voz bajita.
Entonces, de entre los helechos, asomó un conejito gris. Tenía ojos brillantes y orejas muy largas. “¿Por qué estás triste, princesita?”, preguntó con voz suave.
“Me he perdido. Buscaba a Oskar y me alejé del rey”, dijo Sylvie. El conejito inclinó la cabecita. “No te preocupes. El bosque es grande, pero nosotros lo conocemos bien. Sígueme”.
El conejito saltó por un sendero cubierto de agujas de pino. Sylvie caminó despacio, con Oskar a su lado. Arriba, una ardilla correteó de rama en rama y chasqueó la cola. “Por aquí, por aquí”, parecía decir. Un pájaro carpintero tocó el tronco como un tambor: toc-toc-toc, marcando el camino.
Pronto llegaron a un arroyito. El agua corría clara y habladora. “Tenemos que cruzar”, dijo el conejito. Sylvie miró el agua. “Es ancho para mí”, susurró. En ese momento, entre los árboles salió un ciervo alto y tranquilo. Su mirada era bondadosa.
“Sube a mi lomo”, dijo el ciervo. “Yo te llevo”. Sylvie acarició su suave cuello, montó con cuidado y abrazó al ciervo. Oskar cruzó saltando de piedra en piedra. El conejito pasó por un tronco caído, ligero como el viento.
Del otro lado, un búho despertó en su rama y giró la cabeza, sabio y serio. “Huu, huu, hacia la luz”, ululó, señalando con sus grandes ojos la parte del bosque donde la claridad era más brillante.
Siguieron avanzando. Los árboles empezaron a abrirse. Se escucharon voces lejanas: “¡Sylvie! ¡Oskar!”. La voz del rey sonó clara entre las hojas. Sylvie sintió el corazón contento. “¡Papá!”, respondió fuerte.
El ciervo salió a un claro. Al borde del bosque estaba el rey, con la niñera. El rey dejó caer el periódico y corrió. Sylvie se bajó del ciervo y fue a sus brazos. “Papá, me perdí, pero el bosque me ayudó”, dijo, señalando al conejito, a la ardilla, al búho y al ciervo.
El rey hizo una reverencia al ciervo y al conejito. “Gracias, amigos”, dijo con gratitud. Oskar ladró feliz y dio vueltas, orgulloso de todos.
La niñera suspiró de alivio y sacó una manzana de la cesta. “Para ti, Sylvie, por ser valiente. Y para nuestros amigos, un premio”. Partió trocitos de manzana para el conejito, y una para Oskar. El rey ofreció al ciervo una manzana entera, que el ciervo aceptó suavemente.
“Hoy aprendí algo importante”, dijo el rey mientras regresaban al palacio. “El bosque es sabio y generoso, pero también hay que andar con cuidado y no alejarse”. Sylvie asintió. “Me quedaré cerquita. Y siempre diré gracias”.
Desde ese día, cuando salían a pasear, Sylvie tomaba la mano de su papá y llevaba una pequeña cesta con manzanas y zanahorias. A veces, al borde del bosque, dejaban un regalo. Y si el viento movía las hojas, parecía que el bosque susurraba de vuelta: “De nada, pequeña princesa”.