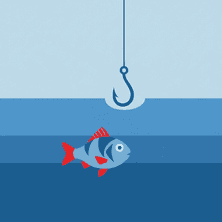Pedro en la Tierra de los Arándanos
Era el cumpleaños de mamá, y Pedro quería darle un regalo especial: una gran cesta de arándanos y arándanos rojos. Se puso su chaqueta, tomó la cesta vacía y entró en el bosque. Buscó y buscó, pero no encontraba ni una sola baya.
—Ay, ¿qué haré ahora? —susurró—. Quería sorprender a mamá.
Entonces, entre los musgos y las hojas, apareció un hombrecillo con capa azul y corona de hojas de arándano. Sus ojos brillaban como el cielo después de la lluvia.
—¿Por qué estás tan triste, pequeño? —preguntó.
—No encuentro arándanos para el cumpleaños de mi mamá —dijo Pedro con voz bajita.
El hombrecillo sonrió.
—Soy el Rey de los Arándanos. Si confías en mí, te ayudaré.
Tocó el zapato de Pedro con su bastón, y ¡de pronto Pedro se hizo pequeñito! Las hierbas eran altas como árboles y las gotas de rocío parecían perlas. El Rey chasqueó los dedos y llegó un carrito diminuto tirado por dos ardillas de cola esponjosa.
—Súbete, Pedro —dijo—. Vamos a la Tierra de los Arándanos.
Rodaron por senderos suaves, pasando junto a setas rojas con puntitos y campanillas que sonaban al viento. Muy pronto llegaron a un claro donde muchos niños vestían de azul y llevaban gorritos como pequeñas bayas. Eran los Niños de los Arándanos. Reían y cantaban mientras llenaban cestas chiquitas.
—¡Bienvenido, Pedro! —dijeron—. ¡Ven a recolectar con nosotros!
Pedro cogió una cucharita de madera y empezó a llenar su cestito. Cada arándano brillaba como una luna pequeña. Los pájaros cantaban encima y un escarabajo empujaba una baya redonda, orgulloso de su fuerza. El Rey de los Arándanos observaba satisfecho.
—Tu mamá estará contenta —dijo—. Pero aún falta el rojo del bosque. Iremos a ver a la Reina de los Arándanos Rojos.
Las ardillas tiraron del carrito otra vez y, tras un puentecito de raíces, el bosque se volvió más claro. En un prado, una señora con vestido rojo y corona de hojas brillantes esperaba. A su alrededor, niñas y niños con gorritos rojos recogían bayas pequeñas y alegres.
—Bienvenido, Pedro —dijo la Reina—. Hoy te ayudaremos.
Los Niños de los Arándanos Rojos cantaron mientras llenaban canastitas. Pedro probó una baya: era ácida y dulce a la vez, como un beso que despierta. Un erizo pasó despacito, llevando una hoja grande donde cayeron unas cuantas bayas para él. Todos trabajaron con cuidado, sin dañar las plantas.
Cuando la cesta de Pedro estuvo bien surtida, el Rey revisó el azul y la Reina miró el rojo. Las ardillas, muy serias, olfatearon el aire como si contaran las bayas.
—Es hora de volver —dijo el Rey con suavidad—. El sol se inclina y tu mamá te espera.
Pedro saludó a los niños de azul y a los de rojo. Todos agitaron las manos, y las campanillas del bosque tintinearon como si dijeran adiós. El carrito avanzó por el mismo camino, y el viento olía a pino y a pan recién hecho de una casa muy, muy lejos.
En el borde del bosque, el Rey tocó otra vez el zapato de Pedro. ¡Zas! Pedro volvió a su tamaño normal, junto a su gran cesta. Estaba llena de arándanos y arándanos rojos, brillantes como gemas del bosque.
—Gracias —dijo Pedro, haciendo una reverencia.
—Recuerda —dijo el Rey—: el bosque ayuda a quien lo cuida.
Pedro corrió a casa. Mamá abrió la puerta y se llevó las manos a la cara de la sorpresa.
—¡Qué regalo tan hermoso! —exclamó—. ¿Cómo lo conseguiste?
Pedro sonrió y le contó, bajito, sobre el Rey azul, la Reina roja y el carrito de ardillas. Mamá lo abrazó y le dio un beso en la frente.
Aquella tarde, hicieron pastel y mermelada. Y mientras el dulce olor llenaba la cocina, Pedro pensó que, en el corazón del bosque, quizá las campanillas estaban cantando otra vez.