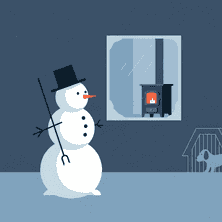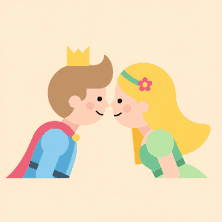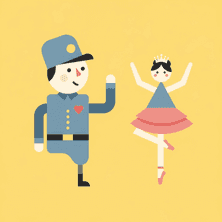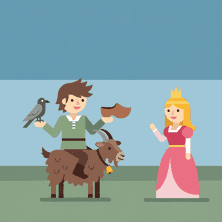Los Zapatos Rojos
Había una vez una niña llamada Karen. Era muy pobre y a menudo iba descalza. En invierno sus pies se volvían rojos de frío, y en verano estaban polvorientos y doloridos. Una anciana bondadosa del pueblo le cosió un par de zapatos con retazos de tela roja. Eran torpes y no muy finos, pero Karen los amaba porque eran suyos.
Poco después, la madre de Karen murió, y el mundo se sintió gris. El día del funeral, Karen llevó los zapatos rojos porque eran los únicos zapatos que tenía. La gente susurraba que los zapatos rojos no eran apropiados para un día tan triste, pero Karen no entendía. Mientras pasaba la pequeña procesión, un gran carruaje se detuvo. Dentro estaba sentada una dama rica y anciana que sintió lástima por la niña solitaria. Llevó a Karen a su hogar y decidió cuidarla como si fuera suya.
La anciana era amable y estricta. Se aseguró de que Karen aprendiera sus letras, mantuviera su cabello bien cepillado y usara ropa ordenada y apropiada. Los viejos zapatos rojos fueron quemados, y a Karen le prometieron unos nuevos—negros y sensatos—para la iglesia. Cuando Karen tuvo edad suficiente para ser confirmada, la anciana la llevó al zapatero. En la ventana había un brillante par de zapatos rojos, finos como una rosa. Los ojos de la anciana eran débiles. Ella pensó que eran negros. Pero Karen sabía que eran rojos, y el deseo pinchó su corazón como un alfiler. Ella los señaló. Los zapatos fueron comprados, y el gran domingo de la confirmación, Karen los llevó.
La gente se quedó mirando. ¡Zapatos rojos en la iglesia! El órgano tocó, el himno se elevó como alas, pero Karen pensaba en sus pies. Cuando salió de la iglesia, un viejo soldado con barba roja y una muleta le guiñó un ojo. Golpeó sus zapatos con su bastón y dijo: "¡Qué bonitos zapatos de baile! ¡Sigue bailando!" Las palabras se sintieron como un pequeño hechizo. Karen se sonrojó, pero sus pies hicieron un pequeño salto por sí mismos. En el carruaje, la anciana no se dio cuenta; sus ojos eran débiles, y solo habló de portarse bien.
Después de ese día, Karen no podía olvidar los zapatos. Los llevó cuando no debía. Una noche la ciudad celebró un baile, y aunque la anciana estaba enferma y la necesitaba, Karen se escabulló y se puso los zapatos rojos. Mientras cruzaba la plaza, el viejo soldado apareció y los golpeó una vez más. "Bailar deberás", susurró. Los violines comenzaron dentro del salón, y los zapatos comenzaron a brincar. Karen bailó y bailó. Intentó parar, pero los zapatos no se lo permitieron. Giró fuera del brillante salón, pasó la iglesia, sobre los adoquines y los campos, a través de los bosques oscuros y por caminos solitarios. Cayó la noche, llegó la mañana, y todavía bailaba. Su cabello se enredó, su rostro se puso pálido, y las lágrimas corrieron, pero los zapatos rojos se mantuvieron firmes.
Bailó pasando una pequeña iglesia donde las ventanas brillaban con luz de velas. Un ángel parecía mirar desde la entrada. Karen gritó: "¡Por favor, ten piedad!" Pero los zapatos la hicieron girar lejos. En su corazón recordó a la anciana y supo que no había sido sincera. Por fin, exhausta y temblando, llegó a la casa del verdugo—el hombre con el hacha pesada que era llamado cuando las leyes debían ser obedecidas. "Por favor", suplicó, "no puedo quitarme estos zapatos. Córtalos. Sálvame".
El verdugo la miró amablemente y dijo: "No me piden que libere a la gente de bailar, niña. Pero si tu corazón realmente se aleja del orgullo y hacia la bondad, lo intentaré". Karen asintió, llorando. Entonces, porque no había otra manera, él la liberó de los zapatos rojos de la única forma que podía—quitándole los pies. La vendó bien y le dio muletas y un par de pies de madera. Y los zapatos rojos, con sus pequeños pies todavía dentro, corrieron bailando sobre los campos y por el camino, sin cansarse nunca.
Karen aprendió a caminar de nuevo, lenta y humildemente. Fue a la casa del párroco y pidió trabajar en la cocina. Barrió pisos, lavó ollas y leyó la Biblia por las noches. Cantaba suavemente en la ventana e intentaba, día a día, ser gentil y buena. Deseaba solo un corazón tranquilo.
El domingo anhelaba ir a la iglesia. Se vistió sencillamente y salió con sus muletas. Pero en la puerta de la iglesia aparecieron los zapatos rojos—sin una niña que los llevara—girando y haciendo reverencias, bloqueando su camino. Karen tembló y se fue a casa. Otro domingo lo intentó de nuevo, y de nuevo los zapatos rojos bailaron ante ella, recordándole su orgullo. Rezó: "Querido Dios, ayúdame. Enséñame a amar lo que es correcto más que cualquier cosa brillante". Desde entonces, Karen se quedaba en casa los domingos y escuchaba las campanas de la iglesia desde lejos. Cuidaba a los niños del párroco y consolaba a los enfermos que venían a la puerta. Su corazón se volvió tranquilo y bondadoso.
Un día las campanas sonaron más dulces que nunca. La luz del sol llenó la pequeña habitación donde Karen estaba sentada, y no sintió más peso en su pecho—solo ligereza, como viento cantante. "Ahora", susurró, "ahora me encantaría estar en la iglesia". Y en ese momento, fue como si las paredes se abrieran y la música del órgano la bañara. Su rostro brilló, y sonrió. Inclinó la cabeza, y su corazón cansado se quedó quieto.
La gente dijo que las cuerdas de las campanas sonaron por sí mismas ese día. Llevaron a Karen a la iglesia y la pusieron bajo la piedra bondadosa y fresca. El viejo soldado con la barba roja no fue visto de nuevo. Los zapatos rojos nunca bailaron en la puerta otra vez. Y en el Cielo, donde nadie pregunta qué llevabas, el alma de Karen se paró en pura alegría, ligera en sus pies al fin, como si siempre hubiera conocido los pasos correctos.
Aquellos que la recordaban contaban a sus hijos: El orgullo puede jalarte más rápido que tus propios pies. Pero un corazón humilde aprende el baile más verdadero—uno que ningún zapato controla.