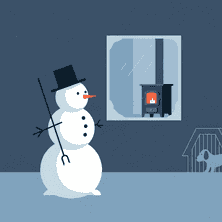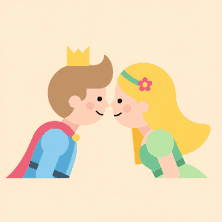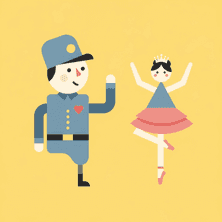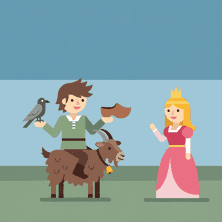Los cisnes salvajes
Había una vez un rey que tenía once hijos y una hija, la princesa Elisa. Los príncipes eran valientes, y Elisa era amable y lista. Crecieron unidos, jugando en los jardines y escuchando historias junto al fuego. Eran una familia feliz.
Un día el rey se casó con una nueva reina. Era hermosa, pero su corazón era frío y envidioso. No quería a los hijos del rey. Envió a Elisa lejos, a una casa de campesinos, y hechizó a los once príncipes. Les tocó con una varita y, de pronto, surgieron plumas blancas. Con un ruido de alas, los muchachos se convirtieron en cisnes salvajes y huyeron por la ventana hacia el cielo.
Elisa creció y, cuando pudo, escapó para buscar a sus hermanos. Caminó por bosques oscuros y bebió agua de arroyos claros. Una anciana, que hilaba junto a un camino, le dijo: “Cada tarde veo once cisnes con coronitas de oro volar hacia el mar. Vuelan hasta una roca en medio de las olas. Quizá allí encuentres respuestas”. Elisa dio las gracias y siguió el rastro del atardecer.
Al ponerse el sol, llegó a un lago. Once cisnes descendieron sobre el agua. El cielo se volvió púrpura y, cuando la última luz se escondió, los cisnes tocaron la orilla y, ante los ojos de Elisa, se transformaron en once príncipes. “¡Hermanos!”, susurró ella. Ellos la rodearon, felices. “Somos nosotros”, dijo el mayor. “De día somos cisnes; al caer la tarde volvemos a ser humanos. Dormimos en una roca lejana, en el mar. Mañana debemos volar hasta allí”.
“Quiero ir con ustedes”, dijo Elisa. Los príncipes trenzaron una gran red con ramas flexibles de sauce. Al amanecer, cuando volvieron a ser cisnes, colocaron a Elisa en la red, la sujetaron con sus picos y alzaron el vuelo. Cruzaron bosques, ríos y nubes. A veces soplaba el viento y el mar rugía, pero los cisnes volaban unidos y fuertes.
Al fin, llegaron a una roca gris en medio del océano, donde la espuma se rompía en mil perlas. Por la noche, cuando recuperaron su forma humana, durmieron todos juntos para no sentir frío. Aquella misma noche, mientras Elisa descansaba, un hada se le apareció en sueños. “Tu amor puede salvarlos”, dijo el hada con voz clara. “Debes recoger ortigas que crecen en cementerios, y con ellas tejer once camisas con mangas largas. Solo esas camisas romperán el hechizo. Pero escucha bien: desde el primer nudo hasta la última puntada, no podrás pronunciar ni una sola palabra ni soltar una risa. Cada palabra sería como un cuchillo en los corazones de tus hermanos”.
Elisa despertó con el alba. Sin dudar, buscó ortigas. Eran plantas verdes y ardientes, que pinchaban como fuego. Sus manos se llenaron de raspones, pero ella no lloró ni habló. Lavó las ortigas en el mar, las machacó con piedras y comenzó a hilar fibras ásperas. Después, tejió la primera camisa, y luego la segunda. De día trabajaba, de noche descansaba junto a sus hermanos cuando eran humanos.
Un día pasó por allí un joven rey que cazaba cerca de la costa. Vio a Elisa en la roca, silenciosa, con el regazo lleno de ortigas y un trabajo extraño entre las manos. Su rostro era sereno y sus ojos, bondadosos. El rey extendió su capa para abrigarla y la llevó a su castillo. “Ven con nosotros”, le dijo. “Estás a salvo aquí”. Elisa no podía hablar, pero inclinó la cabeza agradecida. Pronto el rey la amó por su dulzura y su valor, y la pidió en matrimonio. Elisa aceptó, con una condición en su corazón: no dejaría de tejer.
En palacio, escondía ortigas bajo su almohada y tejía cada hora libre. Cuando faltaban ortigas, salía de noche, cruzaba el jardín y entraba al cementerio para recoger más. Sus manos sangraban, pero ella seguía, silenciosa, recordando el sueño del hada.
No todos en el castillo comprendían. El arzobispo miraba con desconfianza sus manos heridas y su silencio. Una noche la siguió y la vio juntar ortigas entre tumbas. “La reina es una bruja”, murmuró al oído del rey y del pueblo. Elisa no podía defenderse con palabras. Aun así, apretó las camisas contra el pecho y siguió tejiendo.
El murmullo creció como tormenta. Aunque el rey amaba a Elisa, la presión del consejo y del pueblo fue grande. La acusaron. Decidieron castigarla. Fijaron el día en que la llevarían a la plaza y la encenderían en una hoguera. Elisa pasó la última noche trabajando sin descanso. Terminó la décima camisa. La undécima solo necesitaba una manga. Amanecía.
La llevaron por las calles, y las gentes susurraban alrededor. En sus brazos, Elisa apretaba el fardo de camisas verdes. En el cielo, de pronto, se escuchó un batir poderoso de alas. Once cisnes descendieron como flechas de luz. Elisa, sin perder un segundo, lanzó la primera camisa al primer cisne: ¡se convirtió en príncipe! Luego la segunda, la tercera… Uno tras otro, los cisnes tocaron el suelo transformados en sus hermanos. Cuando arrojó la última camisa, faltaba una manga. El menor se convirtió en muchacho, pero le quedó un ala blanca en lugar de un brazo.
Entonces, por fin, Elisa pudo hablar. “Soy inocente”, dijo con voz clara. “Éstos son mis hermanos. El hechizo se rompió gracias a las camisas de ortigas. Guardé silencio para salvar sus vidas”. Contó toda la historia: la madrastra cruel, el vuelo sobre el mar, el sueño del hada y las noches en el cementerio.
El rey corrió hacia ella y la abrazó entre lágrimas. “Perdóname por dudar”, dijo. El pueblo se quedó mudo de asombro y luego celebró con alegría. El arzobispo bajó la cabeza, avergonzado. Nadie volvió a acusarla. Los once príncipes fueron honrados como correspondía, y el más joven, con su ala de cisne, se volvió aún más amable y valiente, pues había aprendido a vivir con algo distinto y hermoso.
El castillo se llenó de risas. Elisa siguió siendo buena y sabia. El rey y la reina vivieron con justicia, y los hermanos visitaban a menudo la roca donde habían dormido, solo para ver el mar sin miedo. Y así, con el hechizo roto y los corazones tranquilos, todos vivieron felices para siempre.