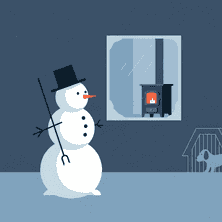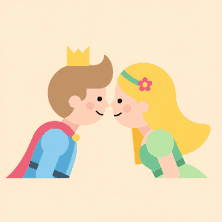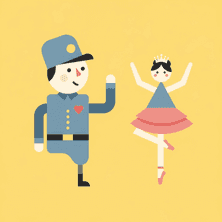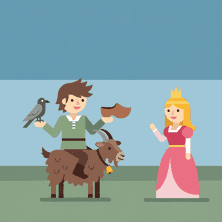Las flores de la pequeña Ida
La pequeña Ida miró sus flores. Tenían la cabeza caída y los pétalos arrugados. “¿Por qué están tristes?”, preguntó. Su mamá dijo: “Tal vez están cansadas”. Ese día vino de visita un estudiante, un joven con ojos curiosos, y Ida le enseñó el ramillete.
“¡Oh, no están tristes!”, dijo el estudiante en voz bajita. “Anoche hubo un gran baile en el castillo. Todas las flores fueron invitadas. Bailaron y bailaron hasta cansarse. Por eso hoy inclinan la cabeza”.
“¿De veras bailan?”, susurró Ida, asombrada. El estudiante sonrió. “Claro. Cuando todos dormimos, las flores se despiertan. Y esta noche también bailarán. Quizá en tu cuarto. El Rey de las Flores vendrá con su corona amarilla y ellas girarán a su alrededor”. Entonces, con un papel, el estudiante recortó un pequeño bailarín. Lo apoyó en la mesa, y el muñequito hizo una gran reverencia a Ida. Ella aplaudió.
Ida tuvo una idea. Puso sus flores en la camita de su muñeca, Sofía. Les acomodó una sábana pequeña y un pañuelito por manta. “Duerman ahora”, les dijo. “Esta noche podrán bailar otra vez”. Sofía no se quejó por dormir en el cajón; era una muñeca muy buena.
Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Ida escuchó un suave murmullo. Abrió los ojos. ¡Las flores se estaban moviendo! Una rosa saltó de la camita con cuidado, y una campanilla tintineó como diciendo: “Ven, Ida”. Desde el jarrón de la mesa bajaron tulipanes y jacintos. Entraron flores del pasillo, todas perfumadas. El muñequito de papel, el que el estudiante había recortado, hizo otra reverencia y señaló el centro del cuarto.
De pronto, apareció un lirio alto, dorado, brillante como el sol. Llevaba una corona de polen. “Es el Rey de las Flores”, pensó Ida, muy quieta entre las sábanas. El lirio inclinó su cabeza y la música empezó, música muy suave, como susurros de hojas. Las flores dieron vueltas ligeras sobre la alfombra. La rosa bailó con el clavel. La campanilla saltó como un cascabel. Los colores giraban: rojos, amarillos, azules, violetas. Ida sonreía sin moverse, para no asustarlas.
Entonces, las flores se detuvieron. Entraron dos margaritas con una cajita hecha de papel brillante. Todas se pusieron muy serias. “Nuestro amigo se ha marchitado”, dijeron. “Bailó demasiado y se ha ido. Hoy lo despedimos con cariño”. El Rey de las Flores se inclinó de nuevo. “Mañana, cuando salga el sol, lo enterraremos en el jardín. Allí dormirá y, cuando llegue la primavera, de su descanso nacerán nuevas flores”. Ida sintió un poco de tristeza, pero también ternura. Las flores cantaron una canción suave, como una cuna, y dejaron la cajita junto a la camita de Sofía.
El gallo cantó a lo lejos. La luz empezó a entrar por la ventana. “¡Rápido!”, susurraron las flores. La música se apagó. Cada una volvió a su lugar. La rosa saltó a la camita. El muñequito de papel hizo su última reverencia y se quedó quieto. El Rey de las Flores brilló un instante más y desapareció como un rayo de sol.
A la mañana siguiente, Ida corrió con la cajita al jardín. El estudiante estaba en la puerta y ella le contó todo, con ojos muy grandes. Él la escuchó con respeto y dijo: “Lo hiciste muy bien al prestarles tu camita. Ahora hagamos un lugar bonito”. Hicieron un pequeño hoyo bajo un arbusto. Ida puso la cajita con cuidado. “Duerme, florecita”, susurró. Cubrió la cajita con tierra y, encima, plantó una campanilla azul.
“Este será tu hijito”, dijo Ida. “Crecerá y recordará tu baile”. El estudiante sonrió. “Y cuando vuelvas a ver las flores inclinar la cabeza, sabrás por qué. No están tristes: están cansadas de bailar”.
Esa noche, Ida durmió contenta. Y si alguna vez te quedas despierto en silencio, quizá, muy quizá, escuches el leve tintín de una campanilla. Tal vez, en tu cuarto, las flores estén bailando.