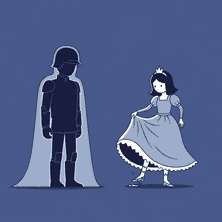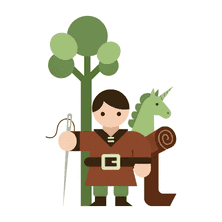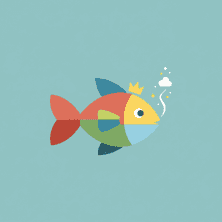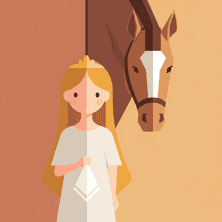Las doce princesas bailarinas
Había una vez un rey que tenía doce hijas, todas hermosas como estrellas, de la mayor a la menor. Dormían juntas en una gran sala, con doce camas en fila y doce zapatos relucientes al pie de cada cama.
Pero cada mañana ocurría algo extraño: los zapatos aparecían desgastados, como si hubieran bailado toda la noche. El rey cerraba puertas y ventanas con llave, ponía guardias y aún así, los zapatos seguían rotos al amanecer.
El rey, preocupado y curioso, hizo un anuncio: “Quien descubra en tres noches dónde bailan mis hijas se casará con la princesa que elija y heredará el reino. Pero quien no lo logre después de tres intentos, sufrirá un castigo muy grave.” Muchos príncipes lo intentaron. Cada noche se quedaban a vigilar, pero siempre caían en un sueño profundo y no descubrían nada.
Un día, un soldado pobre y valiente, que volvía de la guerra, oyó la noticia. Aunque tenía poca fortuna, sí tenía buen corazón y mucha astucia. En el camino al palacio, se encontró con una anciana sentada junto al bosque. Ella lo miró con ojos sabios y le preguntó a dónde iba. El soldado contó el misterio de los zapatos desgastados.
La anciana sonrió: “Puedo ayudarte. No bebas el vino que te ofrezcan las princesas. Finge que duermes. Y toma esta capa: cuando la pongas, nadie te verá. Sigue a las muchachas, pero trae pruebas: una ramita de los bosques de abajo y una copa del castillo donde bailan.”
El soldado agradeció y fue al palacio. El rey lo recibió y lo condujo a la sala de las doce camas. La mayor de las princesas, elegante y segura, le ofreció una copa de vino. El soldado recordó el consejo; mientras sonreía, dejó caer el vino con cuidado en una maceta junto a la cama. Luego se tumbó y fingió dormir.
“¿Duerme?” susurró la menor, con ojos inquietos.
“Sí, duerme como una piedra,” dijo la mayor. Y al dar la medianoche, la mayor golpeó tres veces su cama. ¡Clac! Se abrió una trampilla en el suelo, revelando una escalera de piedra que descendía a un pasadizo secreto.
Una por una, las doce princesas bajaron con sus vestidos brillantes y sus zapatos nuevos. El soldado se puso la capa invisible y las siguió sin hacer ruido. Pero cuando alcanzó a la menor, sin querer, le pisó un vestido.
“¡Ay! Algo me ha tocado la falda,” dijo la menor.
“Solo has tropezado,” murmuró la mayor. “No te asustes.”
Siguieron bajando hasta llegar a un bosque de árboles con hojas de plata. Cada hoja relucía como la luna. El soldado rompió una ramita. ¡Tin! Sonó como un pequeño campanazo.
“¿Oyeron eso?” preguntó la menor.
“Es el viento en las hojas,” respondió la mayor, y siguieron andando.
Llegaron luego a un bosque de hojas de oro, más resplandeciente aún. El soldado tomó otra ramita. ¡Tin-tin!
“De veras, algo nos sigue,” insistió la menor.
“Imaginaciones tuyas,” dijo la mayor, aunque sus ojos brillaron con nervios.
Por fin, atravesaron un bosque de hojas de diamante que chispeaban como estrellas. El soldado arrancó la tercera ramita. ¡Tiin!
Al otro lado, hallaron un lago subterráneo. Esperaban doce barcas, y en cada una, un príncipe elegante con remos en la mano, inclinándose para saludar a su princesa. Las muchachas subieron a las barcas, y el soldado, invisiblemente, se metió en la barca de la menor. El príncipe remaba y remaba, pero la barca estaba más pesada que de costumbre.
“Qué curioso,” dijo el príncipe. “Hoy mi barca está hundiéndose un poco.”
“Yo también lo siento,” murmuró la menor, mirando alrededor con desconfianza.
Al llegar a la otra orilla, se alzó ante ellos un castillo iluminado con mil lámparas. La música comenzó a sonar, alegre y brillante. Allí las princesas bailaron con los príncipes hasta que sus zapatos quedaron gastados y los lazos de sus vestidos, sueltos de tanto girar. El soldado, sin ser visto, recogió una copa dorada del castillo y la escondió bajo su capa.
Volvieron por el mismo camino, en barca y por los tres bosques. La mayor cerró la trampilla, y todas se fueron a dormir, cansadas y satisfechas. Al amanecer, el rey encontró los zapatos despedazados… otra vez. El soldado no dijo nada; debía guardar silencio hasta la tercera noche.
La segunda noche ocurrió lo mismo. La mayor ofreció vino al soldado; él fingió beber y lo derramó en la misma maceta. Volvieron a bajar por la trampilla, cruzaron los bosques de plata, oro y diamante, y bailaron hasta gastar los zapatos. El soldado tomó otra prueba: esta vez, un hermoso lazo que se soltó durante un giro.
En la tercera noche, la menor ya miraba por encima del hombro a cada paso, pero la mayor seguía adelante. El soldado recogió su tercera prueba con cuidado: un pequeño medallón que encontró cerca de la orquesta. Cuando al fin regresaron a sus camas, él también se acostó como si despertara de un sueño largo.
A la mañana siguiente, el rey llamó al soldado: “Tu tiempo ha terminado. ¿Dónde bailan mis hijas por las noches?”
El soldado se inclinó y contó todo: la trampilla, la escalera, los tres bosques que cantaban al quebrarse las ramas, el lago subterráneo, las barcas con doce príncipes y el castillo iluminado donde las princesas bailaban hasta gastar los zapatos. Luego colocó ante el rey las pruebas: las ramitas de plata, oro y diamante, el lazo y la copa dorada.
Las princesas, al ver aquello, no pudieron negarlo. La mayor bajó la cabeza; la menor, con un suspiro, dijo: “Es verdad, padre. Bailábamos en un castillo bajo tierra.”
El rey puso fin al misterio y prohibió que se abriera la trampilla nunca más. Los príncipes de abajo no volvieron a aparecer, y el reino recobró la calma.
“Has cumplido tu promesa,” dijo el rey al soldado. “Elige a una de mis hijas y serás mi heredero.”
El soldado, que no era ya tan joven y había visto mucho mundo, eligió a la hermana mayor, sabia y serena. Se celebró la boda con música alegre, aunque, esta vez, todos se retiraron a tiempo para que los zapatos quedaran enteros.
Y así, el misterio de las doce princesas bailarinas se resolvió con astucia, valor y una capa que volvía invisible a quien la llevaba. Desde entonces, nadie olvidó que la verdad puede esconderse tras una puerta secreta, y que escuchar buenos consejos es a veces la llave para abrirla.