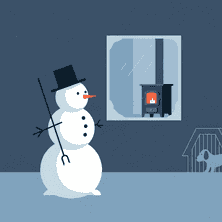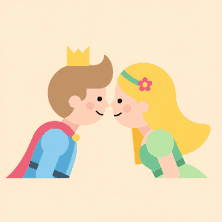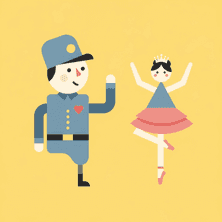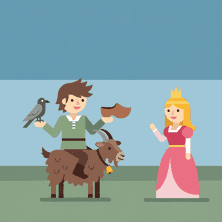La vieja farola
Durante muchos años, una vieja farola alumbró la misma calle. Conocía el sonido de los pasos, los secretos de los susurros y hasta los copos de nieve que bailaban cada invierno. Cada tarde venía el farolero, la encendía con cuidado, y cada mañana la apagaba con un saludo. Eran amigos silenciosos: uno ponía la luz; el otro, el corazón.
Un día de otoño, la farola oyó un murmullo inquieto: aquella sería su última noche en la calle. La ciudad pondría farolas nuevas, de gas, que no necesitaban farolero. La vieja farola miró sus cristales gastados y tembló. ¿Qué sería de ella? El farolero le pasó un paño con cariño.
—Has servido bien —murmuró—. Ojalá te den al sereno y a su esposa; te quieren de verdad.
Al atardecer, el farolero limpió los cristales hasta que brillaron como podían. Encendió la llama con una velita. Entonces, una gotita de sebo puro cayó sobre la mecha. Era tan clara y limpia que pareció una chispa de estrella. La gotita susurró, tan bajito como el crujido de la llama:
—Te hago un regalo: todo lo que alumbres lo guardarás en tu memoria. Y cuando vuelvas a arder con luz limpia y clara, podrás mostrar tus recuerdos como imágenes a quienes te quieran.
La farola ardió, asombrada. Esa última noche miró con más atención que nunca. Vio a un soldado que volvía a casa con una carta, a una niña que perdió un guante y rió al encontrarlo, a dos enamorados que se miraron a la luz y prometieron volver. Vio lágrimas en un portal y una canción en otro. Todo lo guardó, cálido, dentro de su llama.
Al amanecer, el farolero la apagó por última vez. Subieron una escalera, descolgaron a la vieja farola y la bajaron con cuidado. Brilló una nueva farola de gas, alta y orgullosa. Nadie se fijó en la vieja, salvo el sereno y su esposa, que la recibieron con una sonrisa agradecida.
—Te cuidaremos —dijo el sereno, colgándola en el pasillo de su casita.
La vida allí era humilde. No podían comprar aceite fino; usaban aceite de pescado, que olía fuerte y hacía humo. La farola iluminaba como podía, pero su luz no era clara y los recuerdos dormían dentro, sin poder salir. Aun así, le gustaba oír a la esposa del sereno contar historias de cuando era niña, o al sereno practicar el “buenas noches” que decía en la calle. “Eres nuestra amiga”, le decían, y la farola sentía que, aunque ya no estaba en la plaza, seguía alumbrando una vida de verdad.
Un día llegó un estudiante a vivir al desván. Era pobre, pero sus ojos brillaban como si también guardaran luz. Bajó al pasillo y dijo:
—¿Puedo estudiar aquí? La luz me alcanza mejor.
El estudiante limpió los cristales, pulió el metal y, agradecido, regaló un frasco de aceite bueno, de esos que arden sin humo. Aquella noche, la farola sintió la llama clara, redonda, sin tos ni sombras. Y algo despertó en su interior: los recuerdos comenzaron a moverse como pájaros que vuelven al nido.
Primero apareció en la pared blanca una imagen suave: la nieve cayendo en silencio y un perrito dejando huellas diminutas. Después, un arco de flores y una novia nerviosa que soltó una risa. Luego, el soldado con la carta, los enamorados que se miraban, un anciano que contaba las horas con su reloj, y el farolero, siempre fiel, subiendo y bajando su escalera. Eran dibujos de luz, vivos y claros, como si la pared fuera un libro que se leía con los ojos muy abiertos.
La esposa del sereno juntó las manos, emocionada. El sereno carraspeó para esconder una lágrima. El estudiante, sin hablar, sacó un cuaderno y comenzó a escribir, tratando de atrapar con palabras lo que la farola mostraba. Noche tras noche, cuando había aceite bueno, la casita se llenaba de historias. A veces reían, a veces se quedaban en silencio, escuchando con los ojos.
Pasaron inviernos y primaveras. No siempre había aceite fino; entonces la farola volvía a humear y los recuerdos se quedaban quietos, acurrucados. Pero el sereno y su esposa ahorraban, gota a gota, y en días de fiesta sacaban el frasquito guardado. La farola ardía limpia y los cuadros de luz regresaban: un niño con un cometa, un cumpleaños con sombreros de papel, una noche de tormenta donde dos extraños compartieron paraguas. La vieja farola comprendió que su don no era solo recordar, sino también consolar y alegrar.
A veces el farolero venía de visita. Ya no encendía la calle; las farolas de gas lo habían jubilado también. Se sentaba bajo la luz amiga y decía:
—Mira que hemos visto cosas juntos.
La farola, si hubiera tenido voz, habría contestado que sí, que el mundo cambia, que unas luces reemplazan a otras, pero que hay algo que no se apaga: el deseo de dar claridad donde hace falta. No importaba si estaba en una gran plaza o en un pasillo estrecho; si ardía con aceite fino o con una llamita pequeña de fiesta. Lo importante era que alguien, al verla, se sintiera un poco menos solo.
Y así vivió la vieja farola, colgada en la casa del sereno, con su corazón de llama lleno de recuerdos. A veces mostraba cuadros de luz; otras veces solo una claridad tranquila. Pero siempre, siempre, guardaba lo visto con cariño. Porque ese era su secreto y su alegría: iluminar y recordar, como si dentro de su vidrio hubiese un alma.