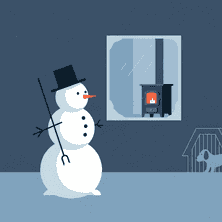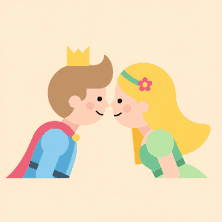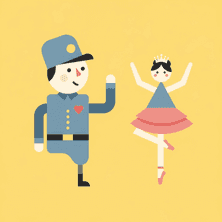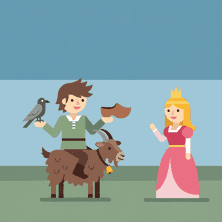La última perla
Había una vez un reino donde todo brillaba con lujo y alegría. En el palacio vivía una princesa que no amaba los juguetes dorados ni los vestidos con mil encajes; lo que más quería era un collar de perlas que su madre, la reina, había empezado a reunir cuando ella era bebé. Eran perlas traídas de mares lejanos: algunas parecían lunas diminutas, otras tenían el rosa suave del alba y había hasta una verde que recordaba a las algas profundas. Sin embargo, faltaba una: la última perla, la que debía cerrar el collar y darle su belleza completa.
Cuenta la historia que esa última perla no era una perla cualquiera. Los joyeros del reino susurraban: “No se compra con oro ni se pesca con redes. Es la más rara de todas”. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos intuían que el collar no estaría terminado hasta que la perla correcta ocupase su lugar.
El rey, que amaba a su hija y veía cómo cada día miraba el collar con un suspiro, proclamó desde el balcón: “Quien traiga la última perla, la verdadera, recibirá el mayor de los honores. Si es digno, podrá pedir la mano de la princesa. Si no lo desea, tendrá igualmente una recompensa que no podrá medir con monedas”. Y así comenzó una búsqueda como nunca se había visto.
Llegaron príncipes en caballos de crines trenzadas, mercaderes con baúles perfumados de especias y marineros curtidos por el viento. Un joyero de Oriente ofreció una perla blanca del tamaño de una avellana, tan perfecta que parecía hecha por el mismo invierno. “¡Es fría!”, dijo la princesa al tocarla, y la apartó con delicadeza. Un joven duque mostró una perla negra con reflejos de tormenta. “Demasiada sombra”, murmuró un sabio. “La última perla no apaga la luz; la guarda”. Uno por uno, todos presentaron sus tesoros, y uno por uno fueron rechazados. El hilo del collar, cuando intentaban ensartarlas, se negaba a aceptarlas: se tensaba, se encrespaba y la perla caía a la mesa con un sonido triste.
En la ciudad, lejos de los salones del palacio, vivía un muchacho que no era príncipe ni mercader. Era poeta. No tenía más riqueza que un cuaderno lleno de hojas y unas botas remendadas que llevaban su paso de puerta en puerta. Esa mañana había pasado frente al anuncio real y había sentido su corazón encenderse, no por la promesa de honores, sino por el deseo de ver el collar completo, como se completan las historias cuando encuentran su último verso.
Caminó sin rumbo, buscando una respuesta que no sabía formular. En una calle estrecha, oyó un llanto. Dentro de una casa pequeña, una madre sostenía a su niña. La niña tenía fiebre y los ojos llenos de lágrimas. Había pan duro en la mesa y una jarra casi vacía. El poeta tocó la puerta.
—No vengo a molestar —dijo con suavidad—. Traigo una moneda y un cuento.
Con su única moneda compró pan tierno y leche. Mientras la niña bebía, el poeta se sentó junto al fuego pequeño y empezó a contar. Habló del mar que canta en conchas que nadie oye, de peces que llevan linternas en el vientre, de una estrella que baja a bañarse en una charca escondida. La niña, sin dejar de temblar, fue sonriendo poco a poco. De sus ojos resbaló una lágrima, pero ya no era de miedo ni de dolor: era una lágrima nacida de sentirse querida, abrigada por una voz que la cuidaba.
La lágrima cayó en la mano del poeta y, ante su asombro, no se perdió como agua. Brilló. Se volvió redonda, clara, con un resplandor que no hería los ojos, sino que los acariciaba. Era pequeña, como una semilla de luz. La madre se llevó la mano a la boca.
—¡Una perla! —susurró—. ¡Que el cielo te guarde, muchacho!
El poeta no pensó en palacios ni en premios. Dejó pan para la noche, prometió volver con más historias y salió con la pequeña esfera envuelta en un pedazo de paño. Caminó hasta el palacio, el corazón latiéndole como tambor.
Ese mismo día, la sala del trono estaba llena. El mercader más rico había llegado con una perla enorme rescatada —juraba él— de la corona de un rey del mar. Brillaba como el hielo. El rey hizo un gesto, la princesa intentó colocarla, y el hilo una vez más se negó, tenso como un arco. Entonces anunciaron al poeta, que parecía más fuera de lugar que una golondrina en invierno.
—Vengo con una perla —dijo, inclinándose—. Es pequeña y no sabe de reinos.
Hubo risas que se cortaron enseguida porque la princesa, que tenía ojos atentos, se acercó con curiosidad. El poeta abrió el paño. La sala se quedó en silencio. La perla no deslumbraba; iluminaba. Semejaba guardar en su centro un recuerdo tibio: una mano tomada, un pan compartido, una historia que abriga. La princesa extendió el hilo. La perla lo tocó… y el hilo, por primera vez, se relajó como si soltara un suspiro. La perla se dejó ensartar y todas las demás, a su lado, parecieron despertar. El collar entero cantó con una luz suave, como si hubiera encontrado su corazón.
—Ésta es la última perla —dijo el sabio joyero, con lágrimas en los ojos—. No ha nacido en el mar de sal, sino en el mar del corazón.
El rey miró a su hija, y la princesa miró al poeta. No vio en él riqueza ni títulos, pero sí reconoció la bondad que había convertido una lágrima en tesoro. El rey habló: —La promesa es clara. ¿Qué deseas?
El poeta se ruborizó. —Deseo seguir contando historias para que la gente recuerde que no está sola. Y si la princesa lo quiere, deseo caminar a su lado para que este collar nos recuerde siempre de qué están hechas las cosas verdaderas.
La princesa sonrió, y en su sonrisa cabía todo el verano. —Acepto —dijo—. Seremos amigos y compañeros, y trabajaremos para que en el reino nadie llore de hambre.
Y así fue. El collar, completo, se guardó en una caja de cristal y sólo se mostraba cuando alguien olvidaba lo que vale una lágrima consolada. Entonces la princesa lo sacaba, la sala se llenaba de su luz, y los que lo veían recordaban que hay joyas que no nacen del fondo del mar, sino del gesto más pequeño y valiente: ayudar.
Cuentan que la niña de la casa estrecha creció sana. El poeta jamás faltó a su promesa. Y si alguna vez el reino dudó de dónde encontrar belleza, bastó con mirar la última perla para saber la respuesta.