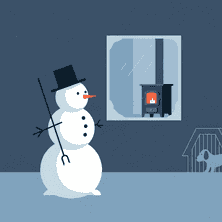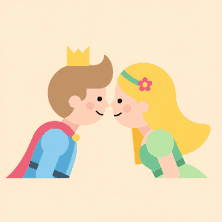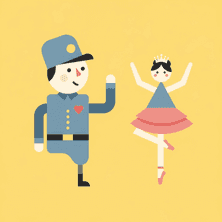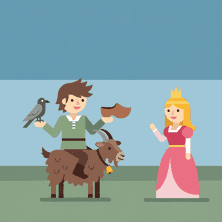La pastorcita y el deshollinador
Sobre una mesa brillante, junto a un gran reloj y bajo el reflejo de un espejo, vivían muchas figuritas. Entre ellas había una pastorcita de porcelana, con un vestido rosado, un pequeño bastón y unas mejillas suaves como pétalos. A su lado estaba un deshollinador también de porcelana, negrito por el hollín, con su escobilla y su escalera. Aunque eran frágiles, tenían un corazón valiente, y se querían en secreto.
También en la mesa reinaba, muy serio, un mandarín de porcelana con bata dorada y barba blanca. Tenía la cabeza sujeta con un muelle, y la movía arriba y abajo cuando alguien le hablaba. La pastorcita le llamaba Abuelo, porque siempre vigilaba todo desde su pedestal. Enfrente, sobre el aparador de caoba oscura, había una figura enorme de madera tallada, con cejas retorcidas, barba rizada y patas de cabra. Parecía un viejo comandante. Algunos lo llamaban el Gran General y Jefe de Todo, aunque nadie sabía exactamente de qué era jefe.
Un día, el Gran General golpeó el aparador con su bastón y tronó: “¡Quiero esposa! ¡Esa pastorcita será mía! La llevaré a mi alto aparador, con sus cajones y puertas, y seremos los dueños de toda la sala”. El Abuelo Chino movió la cabeza con fuerza, arriba y abajo, como dando su bendición. ¡Qué susto se llevó la pastorcita! No deseaba casarse con ese señor de patas de cabra. Ella amaba al deshollinador, que le susurró: “No temas. Te protegeré. Si no nos dan permiso, escaparemos”.
Aquella noche, cuando las sombras hicieron largas las patas de las sillas, el deshollinador tomó a la pastorcita de la mano. “Sígueme”, dijo en voz baja. Cruzaron la mesa sorteando cubiletes y cucharitas como si fueran montañas y puentes. Al llegar al borde, descendieron con cuidado hasta la parte trasera del aparador. Ahí, entre las tallas de madera, se abrían túneles y cuevas: había bosquecillos, grutas y hasta un mar con olas talladas que casi parecían moverse. La pastorcita iba temblando, pero el deshollinador le decía: “Un paso más, y estaremos a salvo”. Detrás de una puertecita hallaron el tubo de la estufa. “Por aquí”, dijo él. “Soy deshollinador: sé subir y bajar chimeneas”.
Y subieron. Arriba, arriba, rozando ladrillos tibios y granitos de hollín que chisporroteaban como minúsculas estrellas negras. La pastorcita sostuvo con fuerza su bastón para no resbalar. Por fin, salieron al tejado. El aire olía a noche y a chimenea, y el cielo estaba lleno de estrellas verdaderas, tremolando sobre sus cabezas. Las chimeneas parecían torres y castillos. “¡Qué grande es el mundo!”, suspiró el deshollinador, con alegría. Pero la pastorcita miró abajo, vio el patio pequeño, la ventana de siempre, la mesa donde habían vivido, y su corazón se encogió. “Es demasiado grande”, sollozó. “Tengo miedo. ¿Y si nos perdemos? ¿Y si al Abuelo le pasa algo?”
Se escondieron en el sombrerete de una chimenea para descansar. El viento contaba historias, y la luna miraba curiosa. El deshollinador le secó las lágrimas con su mano de porcelana. “Si quieres, volvemos”, dijo con ternura. “Prefiero contigo un rincón conocido a todo el mundo sin ti”. La pastorcita asintió. En silencio, desandaron camino, bajaron por el tubo, cruzaron las grutas del aparador y asomaron por detrás de la mesa. Pero ¡ay! Al llegar, vieron al Abuelo Chino caído en el suelo. Su cabeza de porcelana se había hecho añicos en tres pedazos, y su sombrero dorado rodaba como una taza.
La pastorcita dio un grito. “¡Abuelo! ¡Todo por culpa nuestra!” A toda prisa llamaron a los otros objetos. La azucarera trajo pegamento, el reloj marcó el tiempo, y con mucha paciencia recomponían los trocitos. El deshollinador sostenía la barba blanca mientras la pastorcita unía las grietas. Al fin, el Abuelo quedó de pie. Su cara estaba entera, pero su cuello quedó rígido: ya no podía decir sí ni no con la cabeza. No podía asentir. No podía ordenar.
El Gran General de madera volvió a golpear con su bastón. “¡La boda! ¡La boda!”. Su voz retumbó por toda la sala. Miró al Abuelo Chino, esperando el gran asentimiento. Pero el Abuelo, con el cuello tieso, no movió la cabeza. Ni arriba, ni abajo. Nada. El Gran General frunció más el ceño. “Si el Abuelo no asiente, no hay permiso”, murmuraron las otras figuritas. El Gran General pataleó, hizo rechinar sus patas de cabra… y se quedó quieto, tallado y serio, sin poder hacer más.
La pastorcita y el deshollinador volvieron a su lugar en la mesa. Se miraron y sonrieron, con una alegría tranquila. El Abuelo, reparado, los observaba sin poder mandar ni prohibir. El Gran General seguía allá arriba, muy importante, pero impotente. La sala estaba igual que antes, y sin embargo todo había cambiado. Un hilo fino de pegamento brillaba en el cuello del Abuelo, recordándoles su aventura. “¿Sabes?”, dijo la pastorcita, “el mundo era grandísimo y precioso… pero yo soy feliz aquí, contigo”. “Y yo contigo”, respondió el deshollinador.
A partir de entonces, cuando la noche apagaba la casa y la luna jugaba en el espejo, la pastorcita y el deshollinador hablaban bajito de tejados y estrellas, de grutas de madera y mares tallados. Pero ya no tenían prisa por huir. Habían aprendido que la valentía también puede ser volver y cuidar de los que amas. Y allí quedaron, uno junto al otro, en la mesa brillante, tan frágiles como siempre, y más fuertes que nunca.