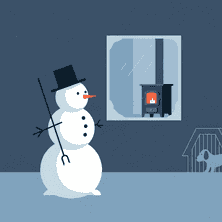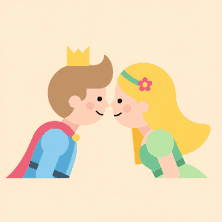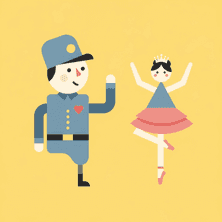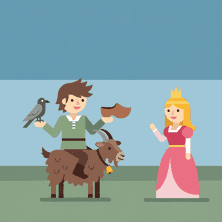La familia feliz
Junto a una gran casa señorial había un rincón del jardín cubierto de enormes hojas de bardana. Para las personas eran solo plantas, pero para dos viejos caracoles era todo un bosque. Vivían allí, bien pegados a la sombra fresca, con sus casitas a cuestas, convencidos de que no existía lugar más importante en el mundo que aquel bosque verde que los cubría.
—Somos una familia feliz —decían—. La bardana es la planta más noble del jardín. Aquí se ve claro que todo está bien hecho y pensado para nosotros. Nuestro linaje siempre ha sido respetado en la gran casa; cuentan que algunos de los nuestros llegaron a lo más alto: fueron llevados en platos de plata.
Un día, sobre una hoja, encontraron un caracolito pequeño, brillante y solitario. Como no tenía padre ni madre a la vista, la pareja lo adoptó con orgullo.
—Hijo —le dijeron—, aquí aprenderás lo esencial: llevar tu casa con dignidad, avanzar sin prisa, y saber que el mundo es grande, pero un buen caracol nunca se pierde si se mantiene firme bajo la bardana.
El caracolito escuchaba con los ojos muy abiertos. Todo le parecía enorme: las hojas, las gotas de rocío, la luz que se filtraba en puntitos. De vez en cuando pasaban otros vecinos del jardín. Una oruga gorda mascaba sin descanso y saludaba educadamente. Un día, la oruga se colgó de un tallo, se quedó muy quieta y, pasado un tiempo, salió convertida en mariposa.
—¡Ha muerto! —dijo la vieja caracola, viendo la cáscara vacía.
—No, abuela, vuela —susurró el caracolito, asombrado.
—Tonterías —gruñó el caracol viejo—. Un ser sensato no abandona su casa. Eso no es para nuestra familia.
Así pasaban las estaciones. Conversaban de lo bien que crecía su bosque de bardanas y de las viejas historias de la casa señorial. Según contaban, el mayordomo del señor conocía la nobleza de los caracoles: cuando llegaba el momento, algunos eran escogidos, llevados a la gran cocina y presentados con gran honor en la mesa principal, sobre platos relucientes.
—Ese es el destino más alto —decía el caracol viejo con solemnidad—. No todos lo alcanzan.
El caracolito creció, y sus padres pensaron que ya era hora de buscarle esposa.
—Debe ser una señorita caracola como Dios manda —dijo la vieja—; con buena casa y buenos modales.
Preguntaron a los vecinos del seto, a una cochinilla que lo sabía todo y a un escarabajo apresurado que presumía de viajes. Por fin, la cochinilla habló de una joven caracola del otro lado del sendero. La vieja y el viejo fueron a mirar. Pero la pretendiente resultó ser una babosa, brillante, rápida y sin casa.
—No puede ser —decidieron—. Una joven sin casa no es pareja para nuestro hijo. En nuestra familia, uno nace con su hogar.
Regresaron al bosque de bardanas sin haber encontrado novia. Pero no se entristecieron: se llamaban la familia feliz porque encontraban motivos para estar contentos con lo que tenían. Les gustaba el sonido de la lluvia en las hojas, el olor de la tierra mojada y la sombra fresca que parecía un techo de catedral verde.
Un amanecer, cuando el rocío todavía colgaba como perlas, se oyó un crujido de pasos. El mayordomo y dos criados entraron en el jardín con cestos.
—Es la hora —susurró el viejo caracol, erguido dentro de su concha—. Nos han reconocido.
—Sí, nos llaman a lo más alto —dijo la vieja, orgullosa y tranquila. Miró a su hijo—. Recuerda lo que te hemos enseñado: limpia tu casa, avanza a tu ritmo y aprecia la bardana. Algún día, quizá, te llegue a ti la llamada.
Los criados recogieron a la pareja con cuidado y los pusieron en el cesto. El caracol joven los miró alejarse, dividido entre el orgullo y la tristeza. No gritó ni se arrastró detrás: sabía, según las historias de su familia, que aquello era una gran distinción.
La vida en el jardín siguió. La mariposa revoloteaba ligera; el escarabajo se ocupaba de sus carreras; la cochinilla se escondía bajo la madera húmeda. Pasó el tiempo, y una tarde el viento sacudió con fuerza el jardín. Algunas bardanas se secaron, otras fueron arrancadas por los jardineros. El rincón cambió. El caracol joven se quedó sin su viejo techo verde. Entonces hizo lo que había aprendido: no perder la calma. Avanzó despacio, sintiendo el suelo fresco, y encontró otro borde del jardín donde nuevas bardanas desplegaban hojas grandes como abanicos.
Allí, por fin, encontró a una joven caracola con una concha bonita, pulida por la lluvia. Tenía mirada curiosa y amaba el olor de la tierra tras la tormenta. Se reconocieron en su manera tranquila de moverse y de mirar el mundo.
—Este es un buen sitio —dijo ella—. La sombra es amable.
—Y el mundo es suficientemente grande bajo estas hojas —respondió él.
Se quedaron. Formaron su propia familia y, cuando nació un caracolito diminuto, repitieron palabras que habían escuchado desde siempre:
—Somos una familia feliz. Lleva tu casa con orgullo, no te apures, y mira qué hermoso es nuestro bosque de bardanas. Si eres fiel a lo que eres, nada te faltará.
De la gran casa, de vez en cuando, llegaban ecos de fiesta. Decían que, en una ocasión, pusieron caracoles en platos de plata y los señores los alabaron. El joven padre lo oyó con una mezcla de respeto y misterio. No sabía con certeza qué había sido de sus padres, pero los imaginaba alcanzando la gloria que tanto habían nombrado.
Y así continuó la vida: lluvia y sol, hojas nuevas y hojas que caen. Bajo el techo verde, la nueva familia de caracoles fue creciendo, contenta con su ritmo lento, con el rocío que refresca, con el silencio amable de la tierra. Porque para ellos, como para sus abuelos, la felicidad estaba en su casa a cuestas, en la sombra de la bardana, y en la certeza, firme como una concha, de que eran, de verdad, una familia feliz.