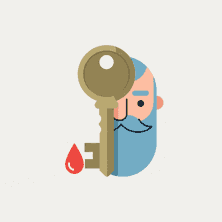La Cenicienta
Había una vez una joven muy buena y amable. Todos la llamaban Cenicienta, porque su madrastra la obligaba a dormir junto a la chimenea y acababa cubierta de ceniza. Vivía con su madrastra y con dos hermanastras que eran orgullosas y caprichosas.
Cenicienta hacía todos los trabajos de la casa: barrer, fregar, cocinar, remendar. Nunca se quejaba. Sonreía y ayudaba a todos. Sus hermanastras vestían con la ropa más fina, pero no tenían un corazón tan bonito como el de ella.
Un día llegó una invitación del palacio. El rey ofrecía dos grandes bailes para que el príncipe conociera a las damas del reino. ¡Dos noches de música y luces! Las hermanastras aplaudieron y gritaron de emoción. Cenicienta las peinó, planchó sus vestidos y las ayudó a elegir cintas y joyas.
—¿Puedo ir yo también? —preguntó con timidez.
—¿Tú? —se burló la madrastra—. ¡No tienes vestido! ¡No tienes zapatos! ¡No, no y no!
Cuando la casa quedó silenciosa, Cenicienta se sentó y lloró. Entonces apareció su madrina, que era un hada bondadosa.
—¿Quieres ir al baile, hija? —preguntó el hada.
—Sí, madrina —susurró Cenicienta.
—Entonces, trae una calabaza —dijo el hada con una sonrisa.
Con un toque de varita, la calabaza se convirtió en una hermosa carroza dorada. Del ratonero, el hada sacó seis ratoncitos y, ¡zas!, se transformaron en seis caballos grises. De la trampa escogió un gran ratón y lo convirtió en cochero con grandes bigotes. Cerca del pozo encontró seis lagartijas y las volvió elegantes lacayos.
Por último, tocó el vestido viejo de Cenicienta y apareció un traje brillante, de oro y plata, y en sus pies relucieron dos zapatillas de cristal. El hada madrina dijo: —Ve y disfruta. Pero recuerda: antes de medianoche debes volver. A las doce, todo será como antes.
Cenicienta llegó al palacio. Nadie la reconoció, ni siquiera sus hermanastras. Todos se apartaron para verla pasar. El príncipe la invitó a bailar y no quiso bailar con nadie más. Cenicienta era tan amable que se sentó junto a sus hermanastras y les ofreció dulces y frutas que el príncipe le había dado. Cuando el reloj casi marcó las doce, ella hizo una reverencia y corrió a casa. Agradeció a su madrina y se fue a dormir. Las hermanastras regresaron contando maravillas de la misteriosa princesa.
La segunda noche hubo otro baile. Cenicienta ayudó otra vez a sus hermanastras a arreglarse. Luego corrió al jardín.
—Madrina, ¿puedo volver? —preguntó.
El hada sonrió y, ¡zas!, la vistió con un traje todavía más hermoso. Cenicienta entró al salón. El príncipe solo tenía ojos para ella. Bailaron, rieron, hablaron. Cenicienta estaba tan feliz que olvidó mirar el reloj.
¡Dong! ¡Dong! ¡Dong! Sonaron las doce. Ella echó a correr. Bajó la gran escalera. En su prisa, una zapatilla de cristal se le salió del pie. No se detuvo a recogerla. Afuera, la carroza, los caballos y los criados habían desaparecido. Solo quedó una calabaza, ratones, un ratón grande y lagartijas. Los guardias dijeron más tarde que vieron pasar a una sencilla muchacha.
Cenicienta llegó a su casa con el corazón latiendo fuerte. Su vestido había vuelto a ser el de siempre, pero en el bolsillo guardaba la otra zapatilla de cristal. Pronto se corrió la voz por todo el reino: el príncipe buscaba a la joven cuyo pie encajara en la zapatilla perdida. Quien la calzara sería su esposa.
El mensajero del rey llegó a la casa de Cenicienta. Las hermanastras probaron y probaron, pero la zapatilla les quedaba pequeña.
—¿Puedo probar yo? —preguntó Cenicienta con dulzura.
—¡Tú no! —dijo la madrastra—. ¡No pierdan el tiempo!
—La orden del príncipe dice: todas deben probar —respondió el mensajero.
Cenicienta se sentó. La zapatilla de cristal entró sin esfuerzo. Entonces sacó de su bolsillo la otra zapatilla y se la puso. En ese momento apareció el hada madrina y, con un toque, la vistió como en el baile. Las hermanastras abrieron la boca de sorpresa.
—Perdónanos —pidieron—. No supimos tratarte bien.
Cenicienta sonrió: —Las perdono.
El príncipe llegó, la reconoció y se llenó de alegría. Se casaron en el palacio. Cenicienta, que tenía un corazón grande, invitó a sus hermanastras a vivir cerca y, con el tiempo, las ayudó a casarse con dos buenos señores. Y así, con bondad y un poco de magia, todos aprendieron que la paciencia y la gentileza brillan más que el cristal.