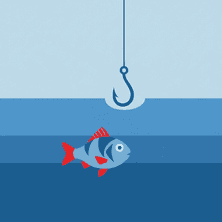La casita del sombrero
Al borde del bosque vivían una mamá y sus tres hijitos en una casita muy pequeña. Era una casa humilde, con techo de paja, una puerta azul y una ventana donde la mamá ponía flores del campo. Los niños eran traviesos y curiosos, pero su mamá los quería con todo el corazón.
Una mañana, la mamá dijo: "Hoy debo ir al pueblo a vender bayas y pan. Ustedes se quedarán en casa. Por favor, barran el piso, traigan agua del pozo y cuiden el fuego de la cocina. Y no jueguen con las brasas". Los tres asintieron muy serios: "Sí, mamá".
Al principio, todo fue bien. El mayor barrió un poquito, el mediano cargó el cubo con agua y el pequeño miró las llamas bailar. Pero pronto se cansaron de trabajar. "Hagamos papilla solos", dijo el mayor. "¡Sí!", rieron los otros. Pusieron la olla sobre el fuego, echaron harina y leche y revolvieron con una cuchara demasiado corta. La papilla empezó a pegarse y a hacer burbujas. "Huele raro", dijo el pequeño arrugando la nariz. De repente, ¡chas! Saltó una chispa y cayó en el suelo de madera.
Los niños se asustaron. El mediano tiró el cubo, pero el agua se volcó por todas partes menos donde ardía la chispa. El fuego creció y empezó a lamer el techo de paja. "¡Auxilio!", gritaron los tres, y corrieron fuera, con los corazones golpeando como tambores.
El bosque escuchó su grito. De entre los troncos salieron unos duendecillos con gorros rojos y ojos brillantes como botones. "¿Qué sucede?", preguntó el más anciano. "¡Nuestra casita! ¡Se quema!", sollozaron los niños. Los duendes miraron el humo que subía y se movieron ligeritos como chispas de luz.
Uno de ellos llamó: "¡Traed el gran sombrero!". Y entre todos arrastraron un sombrero enorme, rojo y blando, como de fieltro. "¡Rápido!", dijo el anciano. Con un ¡up! y un ¡hop!, alzaron el sombrero y lo dejaron caer sobre la casita, cubriéndola entera. El fuego se quedó sin aire, tosió como un gato mojado y se apagó. Sólo quedó un hilito de humo y un olor a tostado.
Los niños se quedaron con la boca abierta. La casita, ahora, tenía por techo un sombrero rojo con ala ancha. El más pequeño tocó la tela, suave y tibia. "¿Se quedará así?", susurró. "Si cuidan bien su casa y hacen sus tareas, sí", dijo el duende anciano con una sonrisa. "El sombrero los protegerá y les recordará ser responsables".
Avergonzados, los tres asintieron. Rápido, limpiaron el suelo, frotaron la olla, barrieron las cenizas y trajeron agua fresca. Volvieron a preparar papilla, esta vez despacito, revolviendo con paciencia hasta que quedó cremosa y rica. Colocaron tres cuencos en la mesa y uno más junto a la puerta, para los duendes ayudantes.
Cuando la mamá regresó del pueblo, vio algo sorprendente: su casita parecía un sombrero rojo en medio del claro. "¡Dios mío!", exclamó, y luego escuchó toda la historia, con disculpas, abrazos y una risita del más pequeño al recordar el "¡up! y ¡hop!" del sombrero.
La mamá agradeció a los duendes dejando papilla calentita junto a la puerta. Esa noche, mientras las estrellas titilaban como agujitas de plata, se oyeron pasitos y cucharitas sonando: los duendes estaban cenando contentos.
Desde aquel día, los niños cumplieron con sus quehaceres: barrer, traer agua, atizar el fuego con cuidado. A veces todavía jugaban, pero primero trabajaban. Y cada vez que miraban el techo rojo, recordaban el susto, la ayuda del bosque y la promesa que habían hecho.
Todos en la aldea empezaron a llamarla la casita del sombrero. Y si alguna tarde pasabas por el borde del bosque, podías ver el ala roja brillando al sol, oler pan recién hecho y escuchar risas. Porque allí vivían una mamá, tres niños un poquito más sabios y, muy cerca, unos duendes amigables que siempre estaban listos para ayudar.