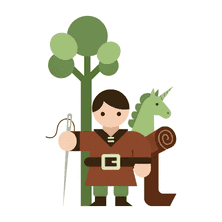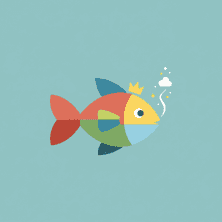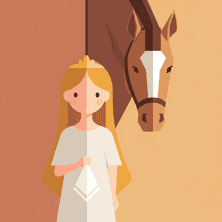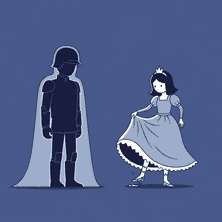Jorinda y Joringel
Hace mucho tiempo, había un bosque profundo y oscuro donde la gente rara vez caminaba. En medio de ese bosque había un viejo castillo con torres altas y frías. Allí vivía una hechicera, algunos la llamaban bruja. De día podía parecer una gata gris deslizándose entre las sombras, y de noche podía oírse como un búho chillón, llamando tristemente desde una rama. Tenía una magia cruel: si cualquier persona se acercaba a cien pasos de su castillo, no podía dar un paso más. La persona quedaría congelada como una estatua, sin poder hablar o levantar una mano. Si era una doncella, la hechicera la convertía inmediatamente en un pájaro, casi siempre en un ruiseñor, y la colgaba en una jaula entre muchas, muchas otras.
No muy lejos de ese bosque vivía una joven pareja que se amaba profundamente. La doncella se llamaba Jorinda, y el joven se llamaba Joringel. Estaban prometidos y les gustaba caminar juntos por prados y bosques, hablando del día en que se casarían. Joringel había oído susurros sobre el castillo y la hechicera, y a menudo advertía a Jorinda: "Nunca debemos acercarnos demasiado al viejo castillo. La gente dice que allí suceden cosas extrañas." Jorinda sonreía y prometía, pero el bosque era tan verde y el canto de los pájaros tan dulce, que una tarde suave se adentraron más de lo que pretendían.
Era cerca del atardecer, cuando la luz se vuelve dorada y las sombras se alargan. Jorinda y Joringel llegaron a un claro bonito con árboles altos alrededor. Jorinda se sentó en una piedra y cantó una canción suave. Joringel escuchaba feliz, hasta que notó una torre oscura asomándose entre los árboles. Su corazón latió con fuerza. "Jorinda", susurró, "escucha... los bosques están demasiado silenciosos." Los pájaros cantores enmudecieron. Un escalofrío pasó sobre la hierba, y el último rayo de sol se deslizó. Habían cruzado la línea: dentro de los cien pasos del castillo.
De repente, Joringel no pudo moverse. Sus piernas no daban un paso. Sus brazos colgaban pesados a sus costados. Solo podía mirar y escuchar, con el corazón palpitante. Jorinda tembló e intentó alcanzarlo, pero antes de que pudiera llamar su nombre, una anciana salió de detrás de un árbol. Sus ojos eran agudos y su voz silbaba como hojas secas. "Entonces", dijo, "un nuevo pajarito para mi colección." Agitó una mano delgada y murmuró un hechizo. En un parpadeo, Jorinda desapareció, y en su lugar un pequeño ruiseñor marrón revoloteaba en el aire, cantando una canción asustada.
La hechicera levantó el pequeño pájaro, acarició sus suaves plumas y lo metió en su delantal. Joringel quería gritar, luchar, suplicar, pero el hechizo lo mantenía en silencio e inmóvil. La hechicera se deslizó hacia el castillo. Después de un rato regresó, pronunció una palabra extraña, y Joringel pudo moverse de nuevo. Pero Jorinda se había ido.
Al principio buscó en un aturdimiento de tristeza, llamando su nombre y vagando hasta que cayó la noche y llegó la mañana y la noche de nuevo. Al fin dejó el bosque y fue a trabajar como pastor en un pueblo lejano, aunque su corazón permaneció en la sombra del viejo castillo. Una noche soñó que estaba en un prado soleado. En la hierba crecía una sola flor, roja como una gota de sangre, con una clara gota de rocío en su corazón como una perla. En el sueño, una voz susurró: "Con esta flor en tu mano, puedes romper encantamientos. Con esta flor, puedes liberar a tu amor." Joringel despertó con la esperanza ardiendo en su pecho.
Partió de inmediato para buscar la flor de su sueño. Buscó en setos y junto a arroyos, sobre colinas y por valles. Buscó durante muchos días, luego semanas, luego meses. No se rindió. A menudo pensaba en la risa de Jorinda y sus ojos amables, y eso le daba fuerza. Una madrugada, cuando el cielo aún estaba pálido y los pájaros apenas comenzaban a cantar, vio un resplandor en la hierba. Allí estaba: la flor de su sueño, pétalos rojos como una llama viva, y en su centro una gota brillante y resplandeciente. Joringel la recogió con cuidado y la sostuvo cerca.
Se apresuró de vuelta al bosque y encontró el camino al viejo castillo. Al dar un paso más allá del paso cien, sintió que el hechizo intentaba atrapar sus pies, pero se deslizó como la niebla. La flor lo protegía. Caminó directamente hasta la puerta, que siempre había estado cerrada y fría. Tocó el hierro con la flor roja. La pesada puerta se abrió como si hubiera estado esperándolo. Dentro había pasillos oscuros y largas escaleras. El aire olía a polvo y plumas.
La hechicera apareció en la escalera, sus ojos brillando. Le lanzó un hechizo, pero Joringel solo levantó la flor, y su magia cayó en silencio. Ella silbó e intentó pasar junto a él como podría hacerlo una sombra, pero él pasó junto a ella sin miedo. Las puertas que estaban selladas se abrieron al toque de la flor. Las cerraduras hicieron clic, las barras se levantaron y las llaves giraron todas por sí mismas.
Por fin llegó a una habitación alta con ventanas como ojos estrechos. La habitación estaba llena de jaulas, cientos y cientos de jaulas, cada una con un ruiseñor. Sus pequeños corazones latían rápidamente; sus suaves canciones se entrelazaban en un río triste y hermoso de sonido. Joringel se quedó muy quieto y escuchó. Conocía la voz de Jorinda como conocía el sonido de su propio latido del corazón. A través de la maraña de música la oyó: una nota pura que se elevaba como la mañana. Siguió esa nota hasta una pequeña jaula en el rincón.
Suavemente, tocó la jaula y el pájaro con la flor roja. En un suspiro, el ruiseñor aleteó y cambió: las alas se convirtieron en brazos, las plumas en un vestido simple, y allí estaba Jorinda, tal como había sido, sus ojos brillando con lágrimas. "¡Joringel!", gritó, y él la abrazó cerca. Por un momento solo pudieron abrazarse y escuchar el silencio que volvía a convertirse en alegría.
Los pasos de la hechicera sonaron en el pasillo, pero aún así el poder de la flor no se desvaneció. Joringel y Jorinda fueron de jaula en jaula. Cada vez que tocaban un pestillo o una barra con la flor, se abría. Cada vez que tocaban un pájaro con la flor, una doncella estaba donde había estado el ruiseñor. La habitación se llenó de voces agradecidas. El castillo oscuro, durante tanto tiempo silencioso excepto por el grito de un búho, resonó con la charla y la risa de las chicas liberadas.
Cuando se abrió la última jaula, Joringel y Jorinda llevaron a todos afuera. La hechicera no pudo hacer nada. Las puertas se abrieron ante la flor roja, y la luz del bosque entró a raudales. Las chicas encontraron a sus familias; el bosque se volvió más seguro; y el viejo castillo quedó vacío y silencioso al fin.
Jorinda y Joringel volvieron a casa juntos y se casaron como habían prometido. Nunca olvidaron el camino que habían recorrido ni la flor que los había salvado. Y nunca olvidaron lo que los mantuvo a salvo en la parte más oscura del bosque: una promesa cumplida, un corazón fiel y un amor que no se rendiría.