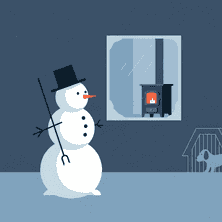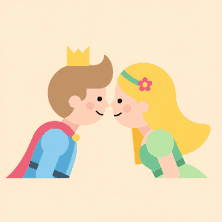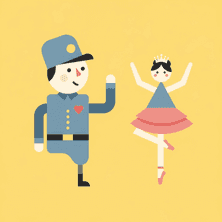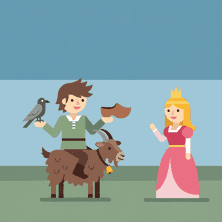Hans el Patoso
Había una vez un rey que tenía una hija muy lista. La princesa no quería casarse con cualquiera: decía que se casaría con el joven que supiera hablar con ella de verdad, sin presumir, sin discursos enlatados, y que la hiciera decir: “¡Eso está muy bien dicho!”. Corrió la noticia por todo el reino y por los reinos vecinos, y no faltaron pretendientes con trajes brillantes y palabras rebuscadas.
En una granja cercana vivían tres hermanos. Los dos mayores eran estudiosos, sabían palabras difíciles y practicaban delante del espejo. El menor se llamaba Hans, y todos lo llamaban Hans el Patoso porque no era fino ni elegante: decía lo que pensaba, se reía con facilidad y prefería trepar a los árboles que lucir un sombrero. Cuando oyó lo de la princesa, dijo: “¡Yo también voy!”. Sus hermanos se rieron: “¿Tú? ¿Con tu ropa de trabajo? ¡Nos dejarás en ridículo!”. Pero Hans estaba decidido.
Los dos mayores prepararon sus mejores discursos y montaron caballos relucientes. Hans no tenía caballo, así que ensilló lo que tenía: su macho cabrío. “Caballito, que hoy nos vamos al palacio”, le susurró. En el camino, Hans vio un cuervo en el suelo. Pobrecillo, ya no volaba. “Podría servirme para algo”, pensó, y lo guardó con cuidado en un saco. Un poco más adelante, encontró un viejo zueco de madera, roto por un lado. “¡Qué zueco tan curioso! Tiene un agujero perfecto”, y se lo colgó del cinturón. Al acercarse a un foso, el macho cabrío salpicó barro. Hans miró el barro espeso y brillante. “Esto es como una salsa buenísima”, dijo riendo, y con su cuchara de madera echó un poco dentro del zueco, como si fuera una ollita.
El palacio estaba lleno de gente elegante. Guardias con plumas, consejeros que se acomodaban las capas, y, por supuesto, una fila interminable de pretendientes. Cada uno debía pasar a una gran sala y conversar con la princesa. Entró el hermano mayor de Hans, muy erguido. La princesa lo saludó: “Buenos días. ¿Qué me cuentas?”. El hermano mayor soltó una frase aprendida: “Al contemplar su luminosa mirada, mi espíritu se eleva…”. La princesa entrecerró los ojos. “¿Y si dejamos de volar y me dices algo de ti?”, dijo. El joven tartamudeó, se enredó y, al final, salió sin que ella dijera su famosa frase.
Entró el segundo hermano, que había memorizado chistes y refranes. “Majestad, vengo a—”. “Princesa, por favor”, lo interrumpió ella. Él se confundió, mezcló refranes, y terminó diciendo que “no por mucho madrugar amanece por ayunar”, lo que hizo reír a todos menos a la princesa. También salió con las mejillas rojas.
Entonces tocó el turno a Hans. Apareció montado en su macho cabrío, que trotaban ambos tan contentos. Los guardias se miraron con sorpresa, y algunos se taparon la risa. Hans se bajó, hizo una reverencia un poco torcida y sonrió. “Buenos días, princesa. He venido en mi mejor montura”.
La princesa lo observó, divertida. “Veo que vienes… original. ¿Eso es un caballo nuevo?”. “Para mí lo es”, dijo Hans. “Come menos, salta más y nunca cocea”. La princesa contuvo una risita. “Mmm… eso está… interesante. ¿Traes algo más que ocurrencias?”.
“Traigo provisiones por si la charla se alarga”, contestó Hans, y mostró su saco. “Aquí hay un cuervo que ya no vuela y puede convertirse en una sopa magnífica para Su Alteza”.
“¿Una sopa de cuervo?”, preguntó la princesa, alzando una ceja. “¿Y dónde piensas cocinarla? ¿En el suelo de mi salón?”. Hans se palmeó el cinturón. “¡Traigo hasta la olla!”, dijo, levantando el viejo zueco de madera. “Tiene chimenea incorporada —señaló el agujero— para que salga el vapor”. Varias damas se taparon la boca para que no se les escapara la risa. La princesa sonrió abiertamente, pero aún no dijo su frase.
“Muy bien”, siguió ella, jugando. “Si vas a hacer sopa, te faltará la salsa. Toda buena sopa tiene una buena salsa de acompañamiento”. Hans guiñó un ojo y levantó el zueco por segunda vez. “Ya pensé en eso. Aquí llevo la mejor salsa del foso del palacio. Está bien espesita. ¿Quiere probar primero el guardia de la puerta, por si acaso?”. El guardia, que escuchaba, fingió cara de espanto, y la sala estalló en risas. La princesa rió con ganas y dijo: “¡Eso está muy bien dicho!”. El rey, en su trono, también se echó a reír, y los consejeros se miraron entre ellos, sorprendidos y encantados.
La princesa, aún sonriendo, continuó: “Dime, Hans, ¿y si yo no quisiera sopa de cuervo? ¿Qué harías entonces?”. Hans pensó un segundo, se rascó la cabeza y respondió: “Pues entonces dejaría libre al cocinero —y señaló al cuervo— para que vuele por el cielo. Y en lugar de sopa, le contaría a Su Alteza una historia calentita. Las palabras también alimentan, cuando son de verdad”.
La princesa asintió, satisfecha. “Has llegado sin brillos ni discursos, pero con ojos despiertos. Has sabido contestar a cada cosa y hacer reír sin burlarte de nadie”. “Bueno”, dijo Hans, “me burlé un poquito del zueco, pero no se ofendió”. Nueva risa general, y la princesa volvió a decir: “¡Eso también está muy bien dicho!”.
El rey se levantó. “Hijo mío, la princesa ha hablado. La promesa era clara: quien lograra que ella dijera ‘¡Eso está muy bien dicho!’ podría casarse con ella. Has sido valiente y agudo, con el corazón en su sitio. Si ella está de acuerdo…”. La princesa miró a Hans y a su macho cabrío, que masticaba tranquilamente una cinta caída al suelo. “Estoy de acuerdo”, afirmó. “Quien sabe conversar sabe escuchar, y quien sabe reír sabe vivir”.
Y así, Hans el Patoso se convirtió en el prometido de la princesa. Ese mismo día el rey ordenó: “La mitad del reino para ellos cuando se casen, y la otra mitad cuando yo me canse de reinar. Y al noble macho cabrío, un collar de campanillas y el mejor heno del establo real”. Hans abrazó al cabrío y le susurró: “Lo logramos, compañero”.
Los hermanos mayores regresaron a casa pensativos. Entendieron que no bastan las palabras bonitas si no salen del corazón. Y en el palacio hubo fiesta: hubo música, risas y, por supuesto, nada de sopa de cuervo. En su lugar, la cocinera preparó una sopa de verduras tan deliciosa que todos repitieron. Hans guardó el viejo zueco como recuerdo de cómo, a veces, las cosas más extrañas pueden convertirse en la mejor respuesta.
Dicen que, con el tiempo, Hans siguió hablando con todos: con jardineros y embajadores, con niños y abuelas. Nunca olvidó que la verdadera conversación es mirar a los ojos, contestar con ingenio y no tener miedo de ser uno mismo. Y si alguna vez alguien dudaba de él, Hans sonreía, hacía sonar las campanillas del cabrío y decía: “Ya verás: lo importante no es tropezar, sino saber reírse, levantarse… y decir algo bien dicho”.