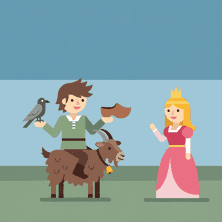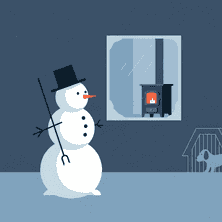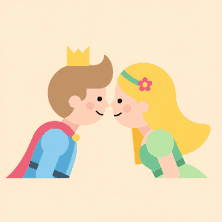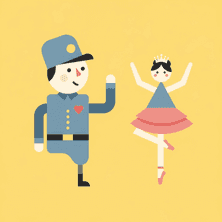Hans el Afortunado
Después de trabajar siete años con un amo, Hans recibió un regalo grande: ¡un trozo de oro del tamaño de su cabeza! Lo envolvió con cuidado, lo cargó en el hombro y se puso en camino para visitar a su mamá. El sol brillaba, los pajaritos cantaban, y Hans sonreía. "¡Qué afortunado soy!", decía, aunque el oro pesaba muchísimo.
Pronto, el oro le pesó tanto que tuvo que parar a descansar. En ese momento pasó un jinete sobre un caballo brillante. El caballo trotaba ligero, como si flotara sobre el camino.
—Buenos días —dijo Hans—. ¡Qué rápido vas!
—Claro —respondió el jinete—. Con un caballo así, llego en un suspiro.
Hans miró su oro, sudó un poquito y pensó en su madre. —Si yo tuviera un caballo, llegaría antes a casa.
El jinete sonrió. —¿Y si cambiamos? Tú me das ese oro y yo te doy el caballo.
Los ojos de Hans brillaron. —¡Hecho! ¡Qué suerte la mía!
Hans montó el caballo feliz, pero apenas dio unos pasos, el caballo se asustó con un gorrión y salió disparado. Hans rebotó, se tambaleó y, por poco, cae al barro. Un campesino agarró las riendas y calmó al caballo.
—Muchacho —dijo el campesino—, para viajar tranquilo, lo mejor es una vaca. Te dará leche, mantequilla y queso, y camina sin prisas.
Hans lo pensó. —Suena delicioso. ¿Cambiamos tu vaca por mi caballo?
—Trato hecho —dijo el campesino.
Hans siguió con la vaca, soñando: —Leche fresquita para mamá… ¡Qué afortunado soy!
Al mediodía, quiso ordeñar a la vaca. Se sentó con un cubo, tiró de la ubre y… nada. Ni una gota. La vaca lo miró con ojos tranquilos y movió la cola; el cubo casi se cae.
Pasó un carnicero con un cerdito rosado y risueño.
—Esa vaca parece cansada —dijo—. No te dará mucha leche. Pero este cerdito sí que es bueno: come poco y crece rápido. Tu mamá puede tener una rica cena.
Hans pensó en pan crujiente y cerdo asado. —¡Qué buena idea! ¿Cambiamos?
—Con gusto —respondió el carnicero.
Hans siguió contento con el cerdito. —¡Qué afortunado soy! —canturreaba.
Al rato, apareció un hombre con mirada lista y una bolsa al hombro.
—Amigo —susurró—, dicen por ahí que andan buscando un cerdo perdido. Si alguien te ve con él, te darán un buen susto. En cambio, esta oca es mía de verdad. Es gorda, sus plumas son suaves para una almohada, y asada… mmm.
Hans no quería problemas. Miró la oca, pensó en plumas blancas y en su mamá sonriendo. —Mejor una oca segura que un cerdo dudoso. ¡Cambiemos!
Y así siguió Hans, con la oca bajo el brazo. —¡Qué afortunado soy! —decía—. ¡Qué almohada tan blandita tendrá mamá!
Más adelante, escuchó un sonido metálico: tin-tin, tin-tin. Era un afilador con una rueda de afilar y una piedra. Silbaba contento mientras hacía brillar cuchillos y tijeras.
—¡Qué trabajo tan alegre! —dijo Hans—. Caminas, silbas y todos te pagan con monedas.
El afilador guiñó un ojo. —El oficio más libre del mundo, amigo. Si tuvieras una buena piedra de afilar, nunca te faltaría trabajo.
Hans miró la oca, pesada en su brazo, y la rueda brillante que giraba. —¿Cambiarías tu piedra por mi oca?
—Y te daré además esta piedra redonda para moler —dijo el afilador—. ¡Vas a tener el mejor comienzo!
—¡Qué suerte tengo! —exclamó Hans, y entregó la oca.
Siguió su camino con dos piedras, tarareando. Pero… ¡ay!, pesaban más que el oro. El hombro le dolía, los pies le ardían, y el sol seguía alto.
Al llegar a un pozo, se agachó para beber. De pronto, ¡zas!, la piedra grande resbaló y cayó dentro. ¡Plash! Hans se quedó quieto. Luego, la otra piedra se le escurrió de las manos y… ¡plash!
Hans se enderezó, tocó sus hombros ligeros y sonrió tan grande como el cielo.
—¡Qué afortunado soy! —rió—. Ya no tengo peso, ya no tengo preocupaciones. ¡Puedo correr a abrazar a mi mamá!
Y con los bolsillos vacíos y el corazón lleno, Hans echó a andar ligero, silbando como el viento. No llevaba oro, ni caballo, ni vaca, ni cerdo, ni oca, ni piedras. Pero llevaba algo mejor: alegría en cada paso. Y así, feliz, siguió su camino a casa.