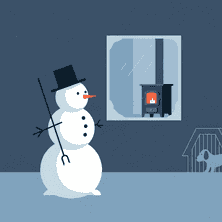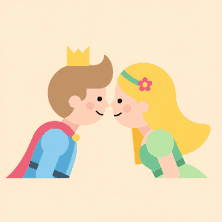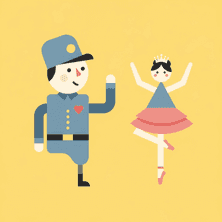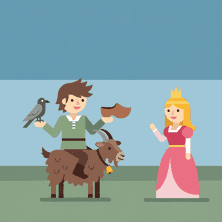El yesquero
Un soldado, con la mochila gastada y la espada al costado, volvía de la guerra. En el camino se encontró con una vieja que en realidad era una bruja. Le dijo en voz baja: “¿Ves ese árbol hueco? Si bajas por su tronco, encontrarás riquezas”. Ató una cuerda a la cintura del soldado y le explicó: “Abajo hay tres salas. En cada una hay un perro guardián y un cofre. Pon a cada perro sobre mi delantal, no te harán daño. En el primer cofre hay cobre, en el segundo plata y en el tercero oro. Coge todo lo que quieras. Solo te pido una cosa: tráeme el yesquero que verás junto a una vieja caja”.
El soldado bajó por el tronco como por un pozo. Entró en la primera sala. Allí estaba un perro con ojos tan grandes como platillos. El soldado lo puso con cuidado sobre el delantal de la bruja y abrió el cofre de cobre. Llenó sus bolsillos. En la segunda sala, el perro tenía ojos como ruedas de molino. Lo colocó sobre el delantal y se quedó con la plata. En la tercera sala, el perro tenía ojos como una torre redonda. Parecía enorme, pero también se calmó al sentir el delantal. El cofre rebosaba de oro. El soldado llenó sus botas, la mochila y hasta el sombrero.
Cuando estuvo listo para subir, vio el yesquero, una cajita para hacer chispas y encender fuego, y lo guardó también. “¿Para qué quiere ese yesquero?”, preguntó a la bruja al salir. “No es asunto tuyo. Dame el yesquero”, respondió ella. El soldado sospechó y no quiso dárselo. Discutieron, y con un golpe de su espada, la bruja cayó y no volvió a levantarse. El soldado, asustado y rico, dejó el árbol y caminó hacia la ciudad.
En la ciudad compró ropa fina, comió en las mejores posadas, ayudó a personas en apuros y alquiló una habitación bonita. Todos querían ser sus amigos. Pero gastó sin pensar y, con el tiempo, el oro se fue. Volvió a tener una habitación pequeña bajo el techo, con una sola vela casi gastada y una última moneda en el bolsillo.
Esa noche quiso encender la vela. Sacó el yesquero, lo golpeó y, ¡paf!, apareció el perro de ojos como platillos. “¿Qué desea mi amo?”, ladró con voz grave. El soldado, sorprendido, murmuró: “Dinero”. El perro desapareció y volvió con un puñado de monedas. El soldado probó otra vez: golpeó dos veces, y apareció el perro de ojos como ruedas de molino; golpeó tres veces, y llegó el perro gigante de ojos como una torre. Comprendió el secreto: una chispa llamaba al primero, dos al segundo, tres al tercero, y los tres podían traerle todo lo que necesitara.
Pronto el soldado volvió a tener buena ropa, comida caliente y una casa cómoda. En la ciudad se hablaba de una princesa que nadie veía. Su madre, la reina, la mantenía escondida porque una profecía decía que se casaría con un soldado común. “Me gustaría ver a la princesa”, pensó él. Aquella noche, golpeó el yesquero tres veces. El perro de ojos como torre apareció en un instante. “Tráeme a la princesa, pero con cuidado”, pidió el soldado. El perro salió como un rayo y regresó llevando a la princesa dormida, suave como un suspiro. El soldado la miró con respeto, le habló en voz baja para no asustarla y, cuando estuvo a punto de amanecer, el perro la devolvió al palacio sin un rasguño.
A la mañana siguiente, la princesa dijo a su madre que había tenido un sueño raro: había visto a un soldado en una habitación modesta. La reina frunció el ceño. “Esta noche la seguiremos”, decidió. Cuando volvió la noche, el soldado llamó de nuevo al perro gigante. La reina, astuta, marcó con tiza la puerta de la casa donde la princesa fue llevada. Pero el soldado, al descubrir la marca al amanecer, marcó todas las puertas de la calle con la misma señal. Al día siguiente, la reina no supo cuál era la correcta.
La tercera noche, la reina ideó otro plan: colgó a la cintura de la princesa una pequeña bolsa con harina, con un agujerito. Cuando el perro la llevó, allá donde pasaban quedaba una fina línea blanca. Al amanecer, la reina siguió el rastro hasta la casa del soldado. Los guardias llegaron en un instante. El yesquero estaba guardado en un cajón.
El soldado fue arrestado. En el juicio, muchos gritaron que había que castigarlo. Le encerraron y fijaron el día para colgarlo en la plaza. Desde la ventana alta de la cárcel, el soldado vio a un muchacho que pasaba y le dijo: “Si me traes el yesquero de mi habitación, esta moneda es tuya, y habrá dos más si vuelves pronto”. El muchacho corrió, tomó el yesquero del cajón y se lo llevó escondido bajo la chaqueta.
Llegó el día del castigo. En la plaza estaban el rey, la reina, los jueces y una multitud. “¿Algún último deseo?”, le preguntó el verdugo. “Quisiera encender una chispa con mi yesquero”, dijo el soldado. Le devolvieron el yesquero y él lo golpeó una vez: apareció el perro de ojos como platillos. Lo golpeó dos veces: llegó el de ojos como ruedas de molino. Lo golpeó tres veces: el gigante de ojos como una torre rugió como un trueno. “¡A mi lado!”, ordenó el soldado.
Los perros saltaron entre la gente. El primero apartó a los jueces; el segundo hizo rodar los sombreros de los guardias como si fueran pelotas; el tercero levantó, con enorme cuidado pero con gran susto, al rey y a la reina muy alto en el aire, y todos comprendieron que no podían con los perros mágicos. La multitud empezó a gritar: “¡Viva el soldado! ¡Que se case con la princesa!”.
La princesa miró al soldado y dijo con valentía: “Me salvó y fue sincero conmigo. ¿Podemos hablar?”. Hablaron allí mismo, delante de todos. El rey y la reina, muy asustados y viendo que la gente aplaudía, aceptaron. Se celebró una gran boda. Los perros estuvieron en el banquete, sentados junto al trono como nobles guardianes. El soldado y la princesa se casaron y gobernaron con justicia, sin olvidar a quienes tenían menos. Y el yesquero quedó guardado, recordándoles que la verdadera riqueza se usa con cuidado y buen corazón.