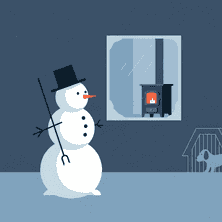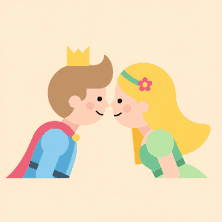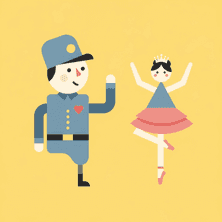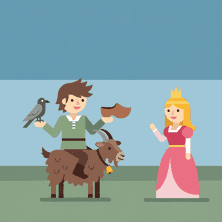El traje nuevo del emperador
Había una vez un emperador que adoraba la ropa. Le gustaba tanto estrenar trajes que gastaba más tiempo probándose telas y colores que gobernando su reino. Tenía un traje para cada hora del día, y todos en palacio sabían que, si alguien quería ver al emperador, lo mejor era buscarlo frente a un espejo.
Un día llegaron a la ciudad dos forasteros que se presentaron como tejedores muy famosos. Decían saber crear la tela más maravillosa del mundo: era suave como una nube, brillante como el sol y, además, tenía una cualidad especial. Según ellos, esa tela era invisible para toda persona tonta o que no sirviera para su cargo. ¡Qué cosa tan extraña!
Cuando el emperador oyó hablar de aquella tela, se le encendieron los ojos. "¡Qué traje tan útil!", pensó. "Con él descubriré quién en mi corte es sabio y quién no merece su puesto." Sin perder un minuto, mandó llamar a los supuestos tejedores, les mostró los cofres del tesoro y les pidió que empezaran de inmediato.
Los forasteros instalaron dos telares y pidieron la seda más fina y el hilo de oro más puro. Recibieron montones y montones, pero en cuanto la puerta se cerró, se guardaron todo. Luego se sentaron ante los telares… y no tejieron nada. Sin embargo, movían las manos de aquí para allá, como si los carretes giraran y las lanzaderas volaran. Parecía magia, pero era puro engaño.
Pasaron algunos días y el emperador, curioso, envió a su ministro más viejo para ver cómo iba el trabajo. El buen hombre entró al taller y abrió mucho los ojos. ¡No había nada en el telar! No vio ni un hilo ni un pedacito de tela. "¡Ay!", pensó, con el corazón encogido. "¿Seré tonto? ¿O no sirvo para mi cargo? ¡Qué vergüenza si se enteran!" Así que sonrió, hizo como que admiraba cada detalle e incluso preguntó por los colores y los dibujos.
Los embusteros hablaron sin parar. "¿Ve el brillo? Es como el del arcoíris. Y el dibujo… ¡miren qué coronas y qué flores!" El ministro asintió, tragándose el susto, y regresó a palacio contando maravillas: dijo que la tela era exquisita, que el dibujo era refinado y que jamás había visto algo igual.
Más tarde el emperador envió a otro consejero, tan honorable como prudente. Entró, miró… y tampoco vio nada. Pero pensó lo mismo: "¡No puedo confesarlo!" Así que elogió la tela invisible y describió, con palabras importantes, un tejido que no existía.
Por fin, el emperador decidió ir en persona. Los tejedores se inclinaron y señalaron el telar vacío: "Majestad, ¿qué le parece? ¿No es soberbio?" El emperador abrió los ojos todo lo que pudo y no vio ni una hebra. El corazón le dio un vuelco. "¿Seré tonto? ¿No sirvo para ser emperador?" Ni se atrevía a pensarlo. Se aclaró la garganta, sonrió y dijo: "Magnífico, magnífico. ¡Qué colores, qué dibujo!" Todos los cortesanos que lo acompañaban miraron, sudaron de nervios y repitieron en coro: "¡Magnífico!".
Para “terminar” el traje, los tejedores pidieron aún más seda y más hilo de oro. Lo recibieron, lo escondieron, y continuaron fingiendo. Hicieron como que cortaban con tijeras, como que hilvanaban el aire, como que planchaban con cuidado. Al cabo de unos días anunciaron: "El traje está listo. ¡Perfección absoluta!"
Llegó el gran día del desfile. Los embusteros entraron en la cámara real y, con mucho respeto, sostuvieron el traje que nadie veía. "Ésta es la chaqueta, aquí los calzones, y ésta, la capa. Son ligerísimos: quien los lleve apenas sentirá su peso." Todos asentían, maravillados del aire vacío. Los tejedores ayudaron al emperador a “ponerse” las prendas, y él levantó los brazos y dio vueltas frente al espejo. No llevaba nada, claro, pero se miraba muy serio, como si estuviera vestido con lo más fino del mundo.
Los chambelanes fingieron acomodar la capa y sostener la larga cola, una cola que no existía. "¡Qué porte! ¡Qué elegancia!", murmuraban, mientras sudaban de miedo de parecer tontos.
Así salió el emperador por las calles de la ciudad. La gente se agolpó en los balcones y las plazas, ansiosa por ver el traje mágico del que todos hablaban. Nadie quería parecer necio ni incapaz, así que, aunque no veían nada, todos aplaudían y gritaban: "¡Qué hermoso! ¡Qué estampado tan original! ¡Qué colores tan vivos!"
En medio del gentío había un niño pequeño, sentado sobre los hombros de su padre. El niño abrió mucho los ojos, señaló con el dedo y dijo en voz clara: "¡Pero si el emperador no lleva nada!"
Su padre se estremeció. "¡Chist!", intentó callarlo. Pero ya era tarde. El murmullo empezó a correr como el viento entre los vecinos: "El niño tiene razón… ¡No lleva nada!" Y de pronto, como si el hechizo se rompiera, la gente dejó de fingir y todos empezaron a decir lo mismo: "¡Está desnudo! ¡El emperador va sin ropa!"
El emperador escuchó aquellas palabras y se puso rojo hasta las orejas. Sabía, en el fondo, que el niño decía la verdad. Miró a sus chambelanes, que seguían sosteniendo, muy serios, la cola que no existía. Por un momento quiso huir, cubrirse, esconderse. Pero luego pensó: "Ya he empezado el desfile; debo terminarlo como un emperador." Y, aunque estaba avergonzado, se irguió con más dignidad que nunca y siguió caminando, mientras los chambelanes avanzaban detrás de él con las manos en alto, sosteniendo la nada.
Los dos embusteros, por su parte, ya habían desaparecido con la seda y el oro. Y en el reino, desde aquel día, muchos aprendieron que el miedo a quedar mal puede taparnos los ojos, y que a veces hace falta el valor sencillo de una voz pequeña para decir la verdad.