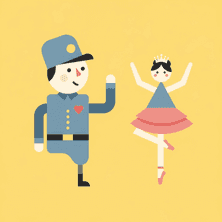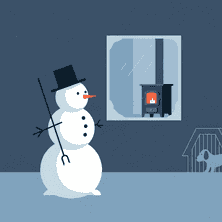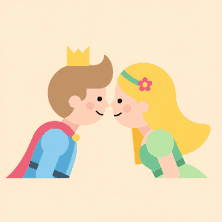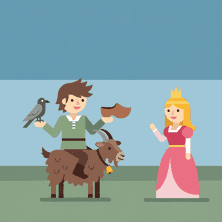El soldadito de plomo
En una caja recién abierta, brillaban veinticinco soldaditos de plomo, todos hermanos, fundidos de la misma cuchara vieja. Llevaban uniformes rojos y azules, fusil al hombro y miradas valientes. Pero uno era distinto: tenía solo una pierna, porque el plomo no había alcanzado para la otra. Aun así, se mantenía derecho, tan firme como los demás, quizá más. Lo colocaron en una mesa junto a un castillo de cartón, un lago de espejo, un cisne de porcelana y un teatro de papel.
Sobre el escenario, una bailarina de papel se alzaba ligera como una pluma. Llevaba una falda de encaje y, en el pecho, una estrellita dorada que brillaba como el sol. Bailaba con un pie en el aire, tan alto que al soldadito le pareció que también tenía solo una pierna. “Ella y yo somos iguales”, pensó. Desde su puesto, la miraba sin moverse, con el corazón de plomo latiéndole de una manera nueva.
Muy cerca había una caja de rapé. Cuando la tapa se abría, saltaba un duende de ojos verdes y nariz puntiaguda. A medianoche, cuando los niños dormían, los juguetes celebraban, corrían y charlaban. El soldadito, sin embargo, seguía firme, mirando a la bailarina. El duende lo vio y siseó: “¡No mires tanto! Aparta los ojos”. Pero el soldadito no podía dejar de admirarla en silencio. Cuando volvió a cerrarse la caja, el duende murmuró algo que sonó a amenaza.
A la mañana siguiente, los niños sacaron los juguetes para jugar bajo la luz. Uno de ellos puso al soldadito en el alféizar de la ventana. Tal vez fue el viento, tal vez fue el enfado del duende; nadie lo supo. Una ráfaga golpeó los cristales, y el soldadito perdió el equilibrio. Cayó desde muy alto, con el fusil aún al hombro, y quedó de cabeza en el barro de la calle, con la bayoneta enterrada y la pierna única en el aire. La lluvia empezó a caer a cántaros, y el agua corrió formando riachuelos.
Dos niños que pasaban por allí hicieron un barquito con una página de periódico. “¡Un marinero!”, dijeron al ver al soldadito. Lo colocaron en el pequeño barco y lo soltaron al riachuelito que corría hacia la alcantarilla. El barquito avanzó a toda prisa, rebotando contra las piedras, entrando en túneles oscuros. El soldadito se mantuvo firme, sin soltar el fusil ni parpadear, oyendo el rugido del agua como si fuese un ejército en marcha.
De pronto, en la sombra del túnel, asomó una rata enorme con bigotes mojados. “¡Pasaporte!”, chilló, agitando la cola. “¡Nadie pasa por mis puentes sin permiso!” El barquito no se detuvo, y la rata se lanzó al agua tras él. “¡Detente! ¡Detente!”, gritaba. El soldadito no podía responder, pero se sintió más valiente que nunca. El agua se volvió furiosa, la corriente arrastró hojas, ramitas y el papel empezó a ablandarse. El túnel desembocó en una boca de desagüe, y el barquito se precipitó hacia un remolino.
El papel cedió con un crujido, y el soldadito cayó al agua. Apenas tuvo tiempo de pensar en la bailarina cuando un pez, de un solo bocado, se lo tragó. Dentro del pez, reinaba una oscuridad silenciosa. “Más negro que el fondo de un baúl”, habría dicho cualquiera, pero el soldadito solo se dijo: “Resiste”. Allí estuvo, quieto y valiente, pensando en el escenario de papel y en la estrellita dorada del pecho de su bailarina.
No supo cuánto tiempo pasó. De repente, algo sacudió al pez. Lo habían pescado. Lo llevaron al mercado, lo vendieron, y al mediodía llegó a la cocina de una casa. La cocinera, con un cuchillo largo, abrió al pez para limpiarlo. “¡Ay!”, exclamó. De la panza húmeda apareció el soldadito, brillante aunque un poco descolorido, con el fusil aún al hombro. “¡Qué sorpresa!”, dijeron los niños cuando lo vieron. Y, como si el destino lo jalara, lo devolvieron a la misma mesa donde estaban el castillo, el lago y el teatro.
El soldadito miró hacia el escenario. Allí seguía su bailarina de papel, sobre un pie, con la misma estrellita dorada en el pecho. Él habría sonreído, si el plomo se lo hubiera permitido. Quizá el duende, desde su caja, estaba celoso, porque uno de los niños, sin razón clara, lo tomó y lo arrojó dentro de la estufa encendida. “Para ver si aguanta”, dijo con la ligereza de quien no imagina consecuencias. El soldadito sintió el calor como un abrazo ardiente. Su color se desvanecía, su cuerpo comenzaba a ablandarse, pero no se movía. Firme, siempre firme.
Entonces ocurrió algo extraño y hermoso. Una corriente de aire recorrió la habitación. Tal vez la ventana se abrió, tal vez fue un soplo del destino. El papel del teatro se agitó, la bailarina se levantó, y planchó por el aire como una mariposa. Con suavidad, cayó en la estufa, justo junto al soldadito, y, en un instante, se encendió. El soldadito habría querido decirle mil cosas, pero solo pudo mirarla con la seriedad que siempre tuvo. Ella, antes de volverse llama, pareció inclinarse en una última reverencia.
La estufa rugió un momento y luego todo quedó quieto. A la mañana siguiente, cuando las cenizas se enfriaron, la criada las barrió. Encontró, brillante entre el gris, un pequeño trozo de plomo en forma de corazón. Al lado, ennegrecida pero aún entera, estaba la estrellita dorada de la bailarina. Nadie dijo una palabra. El corazón de plomo parecía latir en silencio. Porque el soldadito, desde el primer instante hasta el último, fue fiel y valiente, incluso cuando su mundo era tan grande y tan peligroso como un río oscuro, una cocina bulliciosa o una llama ardiente.
Así terminó la historia del soldadito de plomo, que amó con una sola pierna, luchó sin espada ni escudo, y no dejó de mantenerse derecho. Y aunque el viento, el agua y el fuego quisieron doblarlo, él se mantuvo firme, como solo los corazones valientes saben hacerlo.