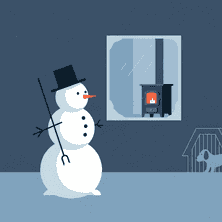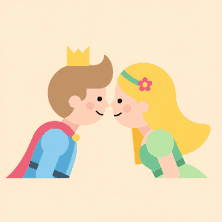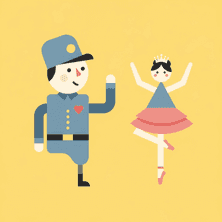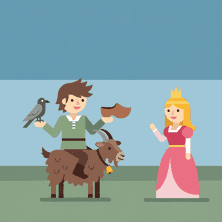El ruiseñor
En un inmenso imperio de China vivía un emperador muy poderoso. Su palacio era de porcelana reluciente, tan delicada que había que caminar con mucho cuidado para no quebrarla. Los jardines eran tan grandes que un bosque entero, con árboles viejos y un mar cercano, quedaba dentro. Viajeros de todo el mundo venían a admirarlo todo y escribían libros llenos de elogios. En uno de esos libros, el emperador leyó algo que no había escuchado jamás: “Lo más maravilloso de China es el canto de su ruiseñor”.
—¿Un ruiseñor? —exclamó el emperador—. ¡Traédmelo! Quiero oír al mejor cantante de mi reino.
Los cortesanos corrieron por los salones y los jardines, pero nadie sabía nada. Buscaron en la biblioteca, llamaron a los músicos, preguntaron a los jardineros. Nada. Al fin, en la cocina, una joven sirvienta dijo en voz baja:
—Yo conozco al ruiseñor. Por las noches, cuando voy al borde del bosque a tomar aire, él canta. Su voz es tan clara que a veces lloro sin saber por qué.
La sirvienta guió a todos al atardecer. Cruzaron senderos cubiertos de flores, pasaron por la orilla del mar y llegaron a unos árboles oscuros. Allí, sobre una rama, estaba un pajarito gris, tan sencillo que nadie lo habría notado. No brillaba como una joya ni tenía plumas exóticas. Pero la sirvienta lo llamó con cariño:
—Ruiseñor, ruiseñor, el emperador desea oírte.
—¿El emperador? —triló el ave—. Mi canción suena mejor entre las hojas y el viento. Pero si él quiere escuchar, yo iré.
Lo llevaron al palacio. Cuando el ruiseñor cantó ante el emperador, su voz fue tan pura que el corazón de todos se volvió liviano. El emperador sintió un nudo en la garganta y una lágrima rodó por su mejilla.
—Gracias —susurró—. Tu canto me ha conmovido más que todos mis tesoros.
Desde ese día, el ruiseñor vivió en el palacio. Le dieron una jaula con un posadero de oro y doce criadas con cintas de seda para sujetarlo cuando salía a pasear. Comía solo lo mejor y cantaba cuando el emperador se lo pedía. La corte exclamaba “¡Bravo!” cada vez que terminaba una melodía. Aun así, el ruiseñor extrañaba el murmullo de los árboles y la brisa del mar.
Un día llegó un paquete desde Japón. Era un regalo para el emperador: un pájaro de oro cubierto de diamantes, rubíes y zafiros. Cuando lo dieron cuerda, comenzó a cantar una música brillante y exacta. Su cola de piedras preciosas se movía al compás y todos se quedaron boquiabiertos.
—¡Qué perfección! ¡Siempre canta lo mismo y nunca se cansa! —aplaudieron los cortesanos.
El maestro de música estudió el mecanismo y declaró: —Con este pájaro, todo está bajo control. Puede repetirse treinta y tres veces sin variar una nota. ¡Qué maravilla!
Pronto, el pájaro de oro se convirtió en la atracción favorita del palacio. Sonaba a la hora del té, en los banquetes y hasta en los paseos por los salones. Mientras tanto, el ruiseñor verdadero se sentía cada vez más triste. Un anochecer, cuando dejaron una ventana abierta, alzó el vuelo y volvió al bosque.
—¡Se ha escapado! —gritaron.
El emperador se enojó: —¡Ingrato! —dijo—. No hace falta si tenemos al otro.
Y el pájaro de oro fue declarado Cantor Principal. Cantó y cantó, hasta que un día, en medio de un gran concierto, algo dentro de sus ruedas hizo “crac”. El mecanismo se rompió. Llamaron a relojeros y orfebres, que lo arreglaron lo mejor que pudieron, pero ya no fue el mismo. A partir de entonces, solo podía cantar una vez al año, y siempre la misma canción.
Pasaron cinco años. Un invierno, el emperador cayó muy enfermo. Se quedó solo en su dormitorio frío, con cortinas de seda y lámparas apagadas. En la noche silenciosa, una sombra se sentó sobre su pecho: era la Muerte, con su corona helada y sus manos huesudas. A su alrededor, aparecieron imágenes como espejos que se abrían: rostros de personas felices y tristes, actos buenos y malos, palabras amables y palabras duras que él había dicho. Todo pedía una explicación.
—Música… —susurró el emperador con miedo—. Un poco de música.
Intentaron dar cuerda al pájaro de oro, pero el pobre no pudo cantar. Solo hizo un ruido seco y se quedó quieto.
Entonces, desde la ventana, se oyó un trino suave, como una brisa de primavera que entra en una habitación fría. El ruiseñor verdadero estaba allí, posado en el alféizar. Cantó primero una canción tímida, luego otra más amplia, llena de ternura. Su voz hablaba de la luna sobre el mar, de la lluvia que limpia el aire, de una madre meciendo a su bebé, de un corazón que se arrepiente y quiere comenzar de nuevo.
La Muerte escuchó sorprendida. —Sigue cantando —pidió—. Me gusta esa música.
El ruiseñor cantó sobre un pequeño jardín con rosas blancas y sobre la luz del amanecer que todo lo perdona. Cantó con tanta verdad que la Muerte cerró los ojos, aflojó sus dedos helados y, como una niebla que se disuelve, se fue por la ventana.
El emperador respiró hondo, como si volviera de un sueño largo. —Querido ruiseñor —dijo—, me salvaste la vida. Quédate conmigo para siempre. Te daré una jaula de oro y todo lo que quieras.
El ruiseñor ladeó la cabeza. —No quiero jaula, ni de oro ni de madera —triló—. He cantado para ti porque tu corazón lo necesitaba. Si me prometes escuchar y cuidar a tu pueblo, volveré a cantarte. Vendré cuando haga falta, por la noche o al amanecer. Pero debe ser nuestro secreto. No quiero cortejos ni cintas. Déjame ser libre.
El emperador asintió, humilde. —Lo prometo —dijo—. No olvidaré lo que he aprendido esta noche.
A la mañana siguiente, los cortesanos entraron de puntillas, convencidos de que encontrarían al emperador muerto. En cambio, lo vieron sentado, con las mejillas encendidas y los ojos vivos.
—Buenos días —saludó con una sonrisa—. Hoy hace un sol precioso.
Se miraron desconcertados. ¿Cómo podía estar tan bien? Nadie vio al pequeño visitante que, desde lo alto de una cornisa, alzó el vuelo rumbo al bosque.
Desde ese día, el emperador gobernó con más bondad. A veces, en la madrugada, cuando todo estaba en silencio, se oía por la ventana un canto claro y verdadero. No eran gemas ni ruedas las que lo movían, sino un corazón libre. Y ese corazón, pequeñito y valiente, le recordaba al emperador lo que de verdad importa.