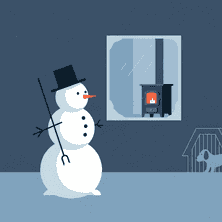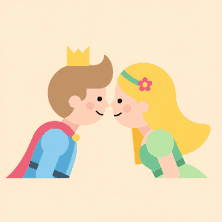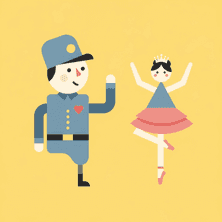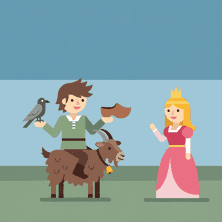El Porquero
Había una vez un príncipe que poseía un pequeño reino—tan pequeño que un solo rosal casi podría cubrirlo. No era rico, pero era orgulloso de la manera correcta y deseaba casarse por amor. Había oído hablar de la hija de un emperador que era muy hermosa. "Si ella ama lo que es verdadero y bueno," pensó, "también podría amarme a mí."
El príncipe no envió joyas ni oro. En cambio, envió dos regalos que venían directamente de su corazón. Uno era una rosa real de su jardín, una rosa tan encantadora que se abría solo de vez en cuando. Sus pétalos brillaban como la mañana, y su aroma era más dulce que cualquier perfume, suave y puro. El otro regalo era un ruiseñor vivo que cantaba con toda la música del mundo metida en su pequeña garganta.
Los sirvientes llevaron los regalos al palacio. El emperador y su corte admiraron las finas cajas talladas, luego las llevaron a la princesa. Ella levantó la tapa de la primera y encontró la rosa. "¿Es artificial?" preguntó.
"No, Su Alteza," dijo el sirviente. "Es una rosa real."
"Entonces no es de mi gusto," respondió la princesa. Tenía estantes de flores artificiales que nunca se marchitaban y brillaban con purpurina. Devolvió la rosa.
Abrió la segunda caja y vio el pequeño ruiseñor gris-marrón. "¿Canta con mecanismo de relojería?" preguntó.
"No, Su Alteza," dijo el sirviente. "Es un pájaro vivo."
"Entonces que vuele," dijo ella ligeramente. "Un pájaro de relojería nunca se cansa, y su canto es siempre el mismo." El verdadero ruiseñor batió sus alas y desapareció entre los árboles. Los regalos simples y honestos del príncipe fueron rechazados.
Cuando escuchó esto, el príncipe se sonrojó de tristeza—y un poco de enojo. Se puso ropa sencilla, oscureció su rostro con hollín, y fue al palacio del emperador. "¿Me contratará?" preguntó al cocinero del emperador. "Puedo cuidar los cerdos."
Y así el príncipe se convirtió en el porquero, durmiendo en un pequeño cobertizo junto al chiquero. Pero aunque su ropa estaba andrajosa, su mente era inteligente. En su tiempo libre hizo una olla curiosa. Cuando el agua hervía en ella, pequeñas campanas de plata alrededor del borde sonaban una melodía brillante, y cuando mirabas el vapor, podías ver lo que todos en toda la ciudad estaban cocinando para cenar. Era una maravilla.
La princesa escuchó el alegre tintineo desde su ventana y envió a una dama de honor a preguntar qué era. "Una olla," dijo el porquero. "Cuando hierve, canta y te muestra lo que la gente está cocinando."
"Qué encantador," dijo la princesa cuando escuchó. "¡Debo tenerla! ¿Cuál es el precio?"
"Diez besos de la princesa," respondió el porquero.
La dama de honor abrió los ojos muy grandes. Se apresuró a regresar y susurró el precio. La princesa se sonrojó, luego golpeó su dedo en el alféizar. Por fin dijo, "Si la olla puede hacer lo que dices, le daré diez besos." Ella y sus damas fueron al chiquero, levantaron sus abanicos y chales como una pequeña pared, y contaron suavemente mientras se pagaban los besos: "Uno... dos... tres..." Las campanas de la olla tintineaban alegremente.
El patio susurraba con rumores. Desde un balcón el emperador frunció el ceño. "¿Qué está pasando allá abajo?" preguntó.
"¡Una nueva canción para los cerdos, Su Majestad!" gritó alguien, y el emperador sacudió la cabeza y entró.
Pronto el porquero hizo algo más: un sonajero con pequeñas campanas, ruedas y cuerdas. Cuando lo girabas, tocaba todas las melodías bajo el sol—canciones de cuna y marchas, gigs y valses. La princesa escuchó la música y aplaudió. "¡Debo tener eso también! ¿Cuál es el precio?"
"Cien besos de la princesa," dijo el porquero.
"¡Cien!" La princesa retrocedió. Pero el sonajero gorjeaba una melodía tan alegre que sus pies golpeaban por sí solos. "Muy bien," dijo al fin. "Traigan más abanicos y chales." Nuevamente, las damas hicieron una pantalla, y nuevamente comenzó el conteo: "Diez... veinte... treinta..."
Esta vez el emperador salió justo cuando el conteo alcanzó "Ochenta y seis... noventa y seis..." Vio los abanicos, el porquero, y a su hija inclinándose hacia adelante para pagar por un juguete, y su rostro se puso del color de una remolacha madura. "¡Fuera!" tronó. "¡Fuera con el porquero, y fuera con una princesa que intercambia besos por baratijas!" Agitó su cetro hacia la puerta. Los guardias la abrieron, y la princesa, todavía sosteniendo el tonto sonajero, fue enviada a la calle lluviosa.
El porquero también salió, pero justo más allá de la puerta se detuvo. Sumergió un paño en un charco, limpió el hollín de su rostro, y se quitó su capa andrajosa. Allí estaba el príncipe con su ropa fina y simple, brillante como el día en que floreció la rosa.
La princesa lo miró fijamente. "¡Tú!" exclamó suavemente. "Eres el príncipe que envió la rosa y el ruiseñor."
"Lo soy," dijo él. Sus ojos eran amables, pero firmes. "No aceptaste una rosa real o una canción viva, y no valoraste un regalo honesto de un corazón verdadero. Sin embargo, diste cien besos por juguetes." Sacudió la cabeza. "Ahora sé tu gusto. No puedo casarme con alguien que no sabe lo que es verdadero y bueno."
El príncipe hizo una reverencia y se alejó a través de los hilos plateados de lluvia.
La princesa permaneció junto a la puerta, el sonajero silencioso en su mano. Pensó en la rosa que habría mantenido su perfume en su memoria, y en el ruiseñor que habría llenado los jardines de música. La lluvia golpeaba su corona y se deslizaba por sus mejillas como lágrimas.
Y la lección persistió en el húmedo aire vespertino: es sabio valorar lo que es real y bueno, antes de que su oportunidad se haya ido.