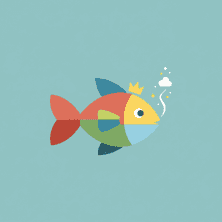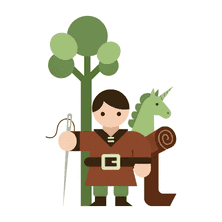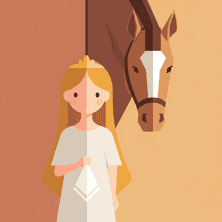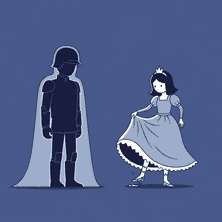El pescador y su esposa
Había una vez un pescador que vivía con su esposa Ilsebil en una choza vieja junto al mar. La choza estaba hecha de tablas torcidas, el techo goteaba cuando llovía y el viento silbaba por las rendijas. Aun así, el pescador era tranquilo y amable, y cada día salía con su caña a la orilla para atrapar algo de comer.
Un día lanzó su anzuelo y sintió un tirón tan fuerte que casi cae al agua. Tiró y tiró hasta sacar un gran lenguado brillante. El pez abrió la boca y, para sorpresa del pescador, habló con voz clara:
—Pescador, por favor, déjame vivir. No soy un pez cualquiera. Soy un príncipe encantado. No me comas, déjame volver al mar.
El pescador, que tenía buen corazón, respondió:
—Si eres un príncipe, no te quiero en mi sartén. Nada libre, amigo.
Y lo soltó. El agua se cerró con un destello de plata, y el pescador volvió a casa. Al contarle a Ilsebil lo sucedido, ella frunció el ceño.
—¿Lo dejaste ir sin pedir nada? —dijo—. ¡Un pez encantado puede conceder deseos! Ve ahora mismo a llamarlo. Pídele que nos dé una casita bonita en lugar de esta choza.
El pescador dudó, pero fue. Se plantó frente al mar. El agua estaba tranquila, verdecita como una botella. Él llamó así:
—Pececito, pececito del mar, príncipe eres de verdad; cuando yo te dejé nadar, un deseo me puedes dar.
El agua burbujeó y el pez asomó la cabeza.
—¿Qué quiere tu esposa? —preguntó.
—Mi mujer no quiere vivir en la choza —dijo el pescador tímidamente—. ¿Podrías darnos una casita mejor?
—Vuelve a tu casa —dijo el pez—. Ya está hecho.
El pescador regresó y encontró una casita blanca con ventanas limpias, suelo de madera y una cocina con chimenea. Ilsebil estaba contenta… por un rato. Pero al cabo de unos días dijo:
—Esto está bien, pero no es suficiente. Quiero un gran castillo con torres, jardines y sirvientes. Ve al mar y pídelo.
—Ay, mujer —susurró el pescador—, ¿no estaremos pidiendo demasiado?
—¡Ve! —insistió ella.
El pescador volvió a la orilla. El mar ya no estaba tan tranquilo; se había vuelto amarillo oscuro y olía a sal y a tormenta. Llamó:
—Pececito, pececito del mar, príncipe eres de verdad; cuando yo te dejé nadar, otro deseo me puedes dar.
El pez sacó la cabeza.
—¿Ahora qué quiere tu esposa?
—Quiere vivir en un castillo.
—Vuelve a tu casa. Ya está hecho.
Y así fue. Donde antes hubo una casita, ahora se levantaba un castillo con paredes de piedra, salas brillantes y un jardín lleno de rosas. Ilsebil vestía seda y llevaba joyas. El pescador estaba asombrado. Pero, al poco tiempo, Ilsebil torció la boca y dijo:
—Ser señora del castillo es bueno, pero quiero más. Quiero ser reina.
—Ilsebil, la reina manda a mucha gente —dijo el pescador—. ¿No podemos estar contentos?
—No —respondió ella—. Ve y pide que yo sea reina.
El pescador fue. El cielo se había encapotado. El mar estaba gris y rizado, y golpeaba la orilla con fuerza. De todos modos, llamó:
—Pececito, pececito del mar, príncipe eres de verdad; cuando yo te dejé nadar, otro deseo me puedes dar.
El pez apareció con ojos tristes.
—¿Qué quiere ahora tu esposa?
—Quiere ser reina.
—Vuelve a tu casa. Ya está hecho.
De regreso, el pescador vio una ciudad entera delante del castillo, y dentro, en un trono de oro, estaba Ilsebil con corona y capa púrpura. Ella alzó la barbilla.
—Ves que el pez puede hacerlo —dijo—. Pero aún no basta. Quiero ser emperatriz.
—Ay, Ilsebil… —murmuró el pescador, con el corazón pesado—. Ser emperatriz es más que ser reina. Eso no está bien.
—Ve —ordenó ella—. No discutas.
El mar estaba negro como tinta. El viento soplaba, y las olas se enroscaban como montañas. Aun así, el pescador llamó:
—Pececito, pececito del mar, príncipe eres de verdad; cuando yo te dejé nadar, otro deseo me puedes dar.
El pez salió entre espumas.
—¿Y ahora?
—Quiere ser emperatriz.
—Vuelve a tu casa. Ya está hecho.
Ilsebil se sentaba ahora en un trono aún más alto, con estandartes y soldados. Pero sus ojos brillaban con deseo que no se saciaba. No pasó mucho antes de que dijera:
—No quiero ser emperatriz. Quiero ser el papa, el más alto de todos en la tierra.
—Ilsebil —imploró el pescador—, eso es demasiado. Por favor, quédate como estás.
—Ve al mar —dijo ella, sin escuchar—. ¡Quiero ser el papa!
Temblando, el pescador fue. El mar rugía, y el cielo estaba tan oscuro que apenas se veía la línea del horizonte. Truenos retumbaban lejos. Con voz débil, llamó:
—Pececito, pececito del mar, príncipe eres de verdad; cuando yo te dejé nadar, otro deseo me puedes dar.
El pez apareció, serio como la noche.
—¿Qué quiere tu esposa ahora?
—Quiere ser el papa.
—Vuelve a tu casa. Ya está hecho.
Al llegar, el pescador vio una catedral enorme y a Ilsebil vestida con ornamentos blancos, rodeada de luces y campanas. Pero ni así estaba satisfecha. Sus ojos miraron por encima de todo y dijo en voz baja, como si el mundo se le quedara pequeño:
—Quiero ser como Dios. Quiero mandar al sol y a la luna.
El pescador se estremeció.
—Eso no puede ser, Ilsebil. Es demasiado. Por favor, no lo pidas.
—Ve —ordenó ella, golpeando el suelo con el pie—. ¡Ve ahora mismo!
El pescador caminó hacia la orilla. El viento aullaba y arrancaba la espuma de las crestas. El mar estaba tan alto que parecía tragarse el cielo. Con gran miedo, gritó:
—Pececito, pececito del mar, príncipe eres de verdad; cuando yo te dejé nadar, otro deseo me puedes dar.
El pez emergió entre un remolino oscuro.
—¿Qué quiere tu esposa?
El pescador, temblando, respondió:
—Quiere ser como Dios y mandar al sol y a la luna.
El pez lo miró largamente, y su voz sonó como un eco profundo:
—Vuelve a tu casa. Estarán como estaban… en la choza.
Y al decir esto, se sumergió. El mar se abrió en una ola enorme y luego, de pronto, quedó plano y silencioso.
El pescador regresó con el corazón encogido. No había catedral, ni tronos, ni castillos, ni ciudades. Solo su vieja choza de tablas torcidas, goteando bajo el cielo aclarado. Allí estaba Ilsebil, sentada en el banco de siempre, con las manos vacías y los ojos grandes.
Así volvieron a vivir como antes, con el mar delante y el viento alrededor. Y aprendieron, poco a poco, que aunque el mar tiene tesoros sin fondo, el deseo sin medida puede tragárselo todo.