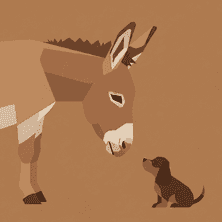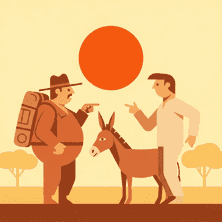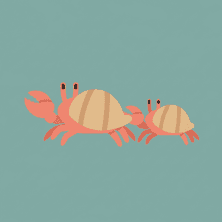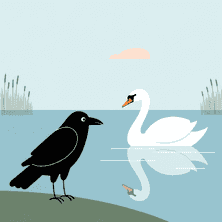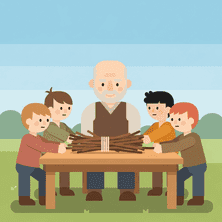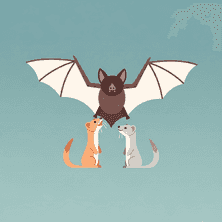El pastorcito y el lobo
Había una vez un pastorcito que cuidaba un rebaño de ovejas en una ladera verde. Todas las mañanas subía con su bastón, su flautita y un pequeño perro. Las ovejas comían hierba suave y sonaban sus campanitas: tin, tin, tin. El sol calentaba, las nubes pasaban, y el pastorcito se aburría mucho.
Un día, para divertirse, pensó en una travesura. Llenó sus pulmones de aire y gritó con todas sus fuerzas: “¡Lobo! ¡Lobo! ¡El lobo viene a por las ovejas!”. Desde el pueblo, el panadero, la costurera y los vecinos levantaron la cabeza. “¡Al monte, a ayudar!”, dijeron. Subieron corriendo con palos y sogas. Pero al llegar no había lobo. Solo encontraron al pastorcito riéndose. “Era una broma”, dijo, dando palmaditas. Los vecinos fruncieron el ceño. “No se juega con eso”, advirtió un hombre mayor. “Hoy te creímos. No mientas”. Y bajaron de nuevo.
Pasaron algunos días. El viento soplaba despacito, las nubes eran como algodón, y el pastorcito volvió a aburrirse. Miró a un lado, miró al otro, y otra vez gritó: “¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ayuda!”. Los vecinos se miraron entre sí. “Quizá esta vez sí”, pensaron, y corrieron al monte jadeando. Pero otra vez no había lobo. El pastorcito soltó una carcajada. “¡Qué chistosos se ven corriendo!”, dijo. Esta vez, los vecinos se enojaron mucho. “No mientas más”, dijo la costurera. “Si sigues jugando con el miedo, nadie te creerá”. Y todos se fueron cruzando los brazos y moviendo la cabeza.
Una tarde, cuando el cielo se pintaba de naranja, algo se movió entre los matorrales. Era grande, gris y silencioso. Un lobo de verdad asomó el hocico, enseñó los colmillos y dio un paso hacia las ovejas. El perro del pastorcito ladró nervioso. El corazón del niño empezó a latir muy rápido. Tragó saliva y gritó: “¡Lobo! ¡Lobo de verdad! ¡Ayuda, por favor! ¡El lobo está aquí!”. Su voz temblaba.
En el pueblo, algunos vecinos escucharon el grito. “Seguro es otra broma”, dijo el panadero, limpiando harina de sus manos. “No pienso subir por nada”, murmuró la costurera, cansada. Nadie se movió. Nadie subió.
Arriba, el lobo corrió entre las ovejas. “¡Fuera! ¡Vete!”, gritó el pastorcito, agitando su bastón. El perro intentó espantarlo, pero el lobo era rápido y feroz. Las ovejas balaron, se dispersaron, y un corderito desapareció entre los arbustos. Al fin, con mucho ruido y piedras lanzadas desde lejos, el lobo se marchó. El monte quedó en silencio, y el pastorcito se sentó en la hierba, con los ojos llenos de lágrimas.
Esa noche, bajó al pueblo con la cabeza gacha. “Lo siento”, dijo, con voz pequeñita. “Mentí dos veces. Hoy el lobo vino de verdad, pero nadie me creyó, y perdí un corderito”. El hombre mayor lo miró con paciencia y dijo despacio: “Recuerda esto, muchacho: nadie cree a un mentiroso, aunque diga la verdad”. El pastorcito asintió, apretando el bastón contra el pecho.
Desde entonces, trabajó en silencio, atento y honesto. Ya no jugó con los gritos ni con el miedo. Aprendió que decir la verdad es cuidar a los demás, igual que cuidar a sus ovejas.