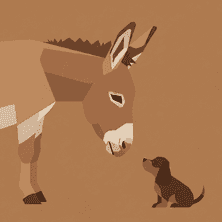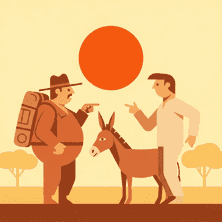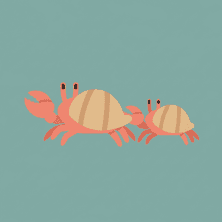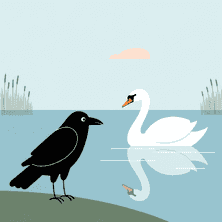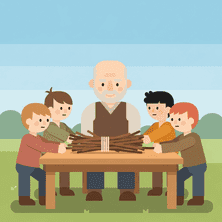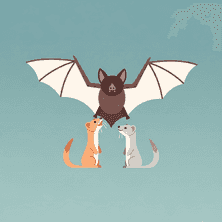El labrador y sus hijos
Había una vez un labrador que trabajaba todos los días en su viña. Conocía cada hilera de vides, cada piedra del camino y cada sombra que se movía con el viento. Vivía con sus hijos, muchachos fuertes y llenos de energía. A veces ayudaban, otras veces se distraían, pero querían mucho a su padre.
Con el paso del tiempo, el labrador se volvió muy mayor y se puso débil. Una tarde, cuando el sol pintaba de oro las hojas de la viña, llamó a sus hijos a su lado. Los miró con cariño y les habló con voz suave.
—Hijos —dijo—, escuchad con atención. En nuestra viña hay un tesoro escondido.
Los ojos de los hijos se abrieron de par en par.
—¿Un tesoro, padre? ¿Dónde está?
El labrador sonrió, cansado pero contento.
—No recuerdo el lugar exacto —respondió—. Solo sé que está enterrado entre las vides. Buscadlo con cuidado. No dejéis ni un rincón sin remover.
Los hijos se miraron con emoción. Querían encontrar ese tesoro para cuidar la casa y la viña como su padre lo había hecho siempre. Poco después, cuando el padre ya no estuvo con ellos, los hijos se prepararon para cumplir sus palabras.
Tomaron palas, picos y azadas. Fueron a la viña temprano, cuando el rocío aún brillaba sobre las hojas. Y empezaron a cavar. Hicieron un surco aquí, otro allá. Levantaron la tierra despacio, sin dañar las raíces. Miraban dentro de cada hoyo, atentos como buscadores de oro.
—Tal vez esté junto al granado —decía uno.
—Probemos cerca del muro de piedra —decía otro.
Día tras día, cavaron y cavaron. El sol los calentaba, el viento los refrescaba, y ellos seguían trabajando, hombro con hombro. Removieron toda la viña, desde el primer poste hasta la última esquina. Pero no encontraron cofres, ni monedas, ni joyas.
—No hay nada —suspiró uno al anochecer.
—Hemos buscado en todas partes —dijo otro, limpiándose el sudor—. ¿Y si el tesoro no existe?
Aunque estaban cansados, no se rindieron. Ya que la tierra estaba suelta y bien aireada, decidieron cuidar aún mejor la viña. Ataron las ramas, quitaron las hojas secas, regaron cuando hacía falta y dejaron descansar cuando la nube cubría el sol. Trabajaron con paciencia, recordando a su padre y sus palabras.
Pasaron las semanas. Llegó el tiempo de las uvas. Y entonces, algo maravilloso sucedió. Las vides se llenaron de racimos grandes y brillantes, más dulces y abundantes que en cualquier año anterior. Había tanta fruta que los canastos no bastaban. Los hijos llamaron a vecinos para ayudar a recoger, y todos se sorprendieron de la cosecha.
Al ver las uvas montadas como montañas moradas, los hijos se miraron en silencio. Luego sonrieron.
—Ahora lo entiendo —dijo el mayor—. El tesoro estaba aquí…
—En la viña —terminó el pequeño—, escondido en nuestro trabajo.
Y así fue. Vendieron la cosecha, compartieron el pan, repararon la casa y guardaron semillas para el año siguiente. Desde entonces, cada vez que iban a la viña, recordaban la voz de su padre y cavaban la tierra con cariño y cuidado.
Porque aprendieron que el verdadero tesoro no siempre brilla como el oro. A veces crece en silencio, gota a gota, en el fruto del esfuerzo bien hecho.