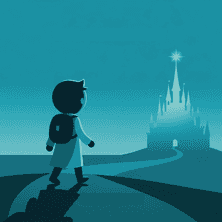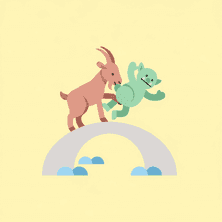El Gigante que No Tenía Corazón en el Cuerpo
Hace mucho tiempo había un rey que tenía siete hijos. Un día un gigante terrible robó a una princesa y la llevó a su castillo. Los seis hijos mayores del rey cabalgaron para rescatarla, pero nunca regresaron a casa. Entonces el príncipe menor, el más pequeño y silencioso de todos, pidió un caballo y algo de comida, y rogó a su padre que lo dejara intentar.
"Déjame ir, Padre", dijo. "Traeré de vuelta a mis hermanos, y a la princesa también".
El rey suspiró, pero al fin asintió. "Ve entonces, hijo mío, y que el coraje cabalque contigo".
El príncipe cabalgó lejos en los bosques profundos y oscuros y a través de colinas pedregosas. Antes de mucho vio un cuervo posado en una roca desnuda, con alas caídas y ojos apagados por el hambre.
"¡Caw! ¡Caw! Tengo tanta hambre que apenas puedo graznar", graznó el cuervo.
El príncipe abrió su mochila. "Pobre pájaro", dijo amablemente, y partió su pan y carne por la mitad. "Comparte conmigo".
El cuervo comió y se animó. "Gracias", dijo. "Algún día te lo pagaré".
El príncipe siguió cabalgando hasta que llegó a un río. Allí un salmón se debatía en las aguas poco profundas, atrapado entre raíces.
"¡Flop! ¡Flop! ¡No puedo liberarme!", jadeó el salmón.
El príncipe se bajó de su montura, se metió en el agua y gentilmente levantó al pez de vuelta al agua profunda.
"Gracias", burbujeó el salmón. "Algún día te lo pagaré".
Siguió adelante, hasta que un gran lobo gris salió de los pinos, ojos como linternas. El caballo se encabritó, temblando.
"No tengas miedo", dijo el príncipe, aunque su corazón latía fuerte. "¿Qué quieres, lobo?"
"Me muero de hambre", gruñó el lobo. "Debo comerte a ti, o a tu caballo".
El príncipe acarició el cuello de su caballo. Amaba al animal valiente, pero también amaba su propia vida, y tenía una búsqueda que terminar. "Toma mi caballo", dijo con el corazón pesado, "pero perdóname a mí".
El lobo saltó y en un abrir y cerrar de ojos el caballo se había ido. El príncipe se quedó solo con su mochila y su coraje.
"Renunciaste a mucho", dijo el lobo, lamiéndose los labios. "Eres un buen muchacho. ¿Adónde vas?"
"Busco el castillo del gigante", respondió el príncipe, "para liberar a una princesa, y a mis seis hermanos, si aún viven".
"Sube a mi espalda", dijo el lobo. "Te llevaré más rápido que cualquier caballo".
Así que el príncipe se montó en la espalda del lobo, y se fueron veloces sobre colinas y hondonadas, a través del viento y la nieve y la sombra. Por fin llegaron a un castillo frío y gris bajo una montaña. En el patio había seis estatuas de piedra: seis jóvenes con ojos tristes.
El príncipe los reconoció de inmediato. "Mis hermanos", susurró.
"Ten cuidado", dijo el lobo. "El gigante que vive aquí no tiene corazón en su cuerpo. Por eso es tan cruel. Pero hay una princesa adentro que puede ayudarte".
El príncipe se deslizó en el castillo y encontró a una princesa pálida y valiente hilando junto al fuego. Cuando lo vio, la esperanza iluminó su rostro.
"Silencio", susurró. "El gigante estará en casa al atardecer. Escóndete bajo mi cama. Intentaré hacer que me diga dónde está su corazón".
El sol se hundió. El gigante pisó fuerte, con un saco de oro sobre un hombro y un olor a viento de montaña siguiéndolo.
"¡Fie! ¡Huelo sangre cristiana!", rugió.
"Oh, tonterías", dijo la princesa dulcemente. "Es solo el humo del fuego. Siéntate y descansa". Le dio palmaditas al taburete y sonrió tan amablemente que los gruñidos del gigante se hicieron más pequeños.
Después de un rato, ella dijo: "Querido Gigante, la gente dice que guardas tu corazón en el armario".
"¿Sí?", gruñó. "Entonces pronto detendremos sus habladurías". Abrió de un tirón el armario y golpeó y sacudió todo dentro. "¡No hay corazón aquí!"
La siguiente tarde, cuando el gigante llegó a casa, la princesa dijo suavemente: "Oí que tu corazón yace bajo el umbral de la puerta".
"¿Sí?", resopló. Arrancó las piedras del umbral y pisoteó la tierra plana. "¡Ja! Tampoco hay corazón allí".
En la tercera noche ella se acercó y acarició su mano áspera. "Si realmente me importaras", arrulló, "confiarías en mí. Dime dónde guardas tu corazón, para que no tenga que temer por ti".
El rostro del gigante se suavizó. Le gustaba ser admirado. "Muy bien", dijo al fin, "pero si le dices a un alma, te convertiré en piedra. Muy, muy lejos hay un lago. En el lago hay una isla. En la isla hay una iglesia. En la iglesia hay un pozo. En el pozo nada un pato. Dentro de ese pato hay un huevo, y en ese huevo está mi corazón".
Bajo la cama, el príncipe escuchó cada palabra. Al amanecer se escabulló, corrió hacia el lobo y le contó el secreto.
"Debemos ir rápidamente", dijo el lobo, arrodillándose. "Agárrate fuerte".
Volaron sobre bosques y fiordos hasta que llegaron a un lago que yacía como un espejo bajo el cielo. En el medio había una pequeña isla, y en ella se erguía una pequeña iglesia, torcida por la edad. La puerta estaba bien cerrada.
"Hazte atrás", gruñó el lobo. Saltó y rompió la puerta de un golpe poderoso. Dentro encontraron un pozo de piedra con agua negra. El príncipe miró dentro, y justo entonces, ¡whoosh!, un pato salió disparado del pozo, aleteando fuerte, y se dirigió hacia la puerta abierta.
"¡Ahora puedo ayudar!", gritó una voz familiar. El cuervo se lanzó desde las vigas, golpeó al pato con su pico, y el pato dejó caer algo pequeño y blanco, ¡un huevo!, que cayó, plop, en el pozo otra vez.
"Ahora es mi turno", burbujeó otra voz. El salmón saltó desde las profundidades, sacudió su cola y empujó el huevo a la superficie. El príncipe metió la mano y lo atrapó a salvo en sus manos.
"Gracias, amigos", dijo, guardando el huevo cuidadosamente en su palma.
De vuelta corrieron al castillo del gigante. La princesa encontró al príncipe en la puerta. "Apúrate", susurró. "Estará en casa en cualquier momento".
El príncipe se paró en el patio con el huevo. El gigante entró con paso firme, y de repente soltó un aullido y se agarró el pecho.
"¡Mi corazón! ¡Mi corazón!", bramó. "¿Qué sostienes ahí, muchacho?"
"Tu corazón", dijo el príncipe con calma. Apretó el huevo un poco, y el gigante cayó de rodillas, gimiendo.
"Perdóname", rogó el gigante. "¿Qué quieres?"
"Primero", dijo el príncipe, "trae a mis seis hermanos de vuelta de la piedra a la vida".
El gigante jadeó, pero no pudo negarse. "Toma agua del manantial detrás de la casa y rocía cada estatua", jadeó.
El príncipe hizo lo que le dijeron, y una por una las figuras de piedra se estremecieron, parpadearon y se convirtieron en hombres vivos otra vez. Sus hermanos saltaron hacia él con lágrimas y risas.
"Siguiente", dijo el príncipe, "libera a todos los demás que has convertido en piedra y envíalos a salvo a casa".
El gigante gimió, pero obedeció. Por todas las montañas, rocas musgosas y estatuas frías se agitaron y respiraron de nuevo. Las familias gritaron de alegría.
"Ahora libera a la princesa", dijo el príncipe, "y jura no volver a dañar a nadie".
"Lo juro", gimió el gigante.
"Bien", dijo el príncipe. Apretó el huevo fuerte, ¡crack!, y se partió en su mano. El gigante dio un último rugido y cayó como un pino derribado. Luego estuvo quieto, y el gran y sombrío castillo pareció más ligero, como si una pesada nube se hubiera alejado.
El lobo estaba junto a la puerta, cola alta. "Tu camino a casa está despejado", dijo. "Hemos hecho nuestra parte".
El príncipe agradeció al lobo, al cuervo y al salmón. Sus seis hermanos ensillaron caballos frescos, y juntos cabalgaron con la princesa fuera de la sombra de la montaña, hacia el sol y las canciones. Cuando llegaron al salón del rey, hubo festejos durante días. Los hermanos mayores encontraron buenas novias de su propia elección, y el menor se casó con la valiente princesa que lo había ayudado.
En cuanto al gran lobo gris, se deslizó de vuelta al bosque, donde sus patas no hacían ruido y sus ojos brillaban como estrellas. Y si alguna vez oyes a un cuervo graznando o ves el destello de un salmón en el río, recuerda: la bondad viaja lejos, y siempre encuentra su camino de regreso.