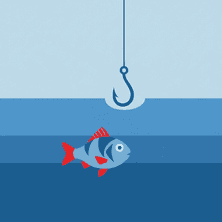El cuento de la perca curiosa
En un lago claro, entre juncos altos y flores de nenúfar, vivía una pequeña perca muy curiosa. Le encantaba hacer preguntas. Miraba hacia arriba, donde el agua se volvía brillante, y susurraba:
—Mamá, ¿qué hay más allá del techo azul del lago?
—Luz, viento y cosas que no son para peces —respondía Mamá Perca—. Mira y aprende, pero no subas demasiado.
El viejo Lucio, grande y sabio, pasaba despacito entre las sombras.
—Recuerda, pequeña —gruñía con voz profunda—: los anzuelos con gusanos brillantes son trampas. Nunca muerdas lo que brilla en la orilla.
La perca curiosa asentía. Quería saberlo todo, pero también quería portarse bien. Se entretenía con los renacuajos, jugaba a esconderse entre las algas y escuchaba los conciertos de ranas al atardecer.
Un día, el sol estaba tan dorado que el lago parecía una manta de chispas. La perca se acercó a la superficie para mirar. Entre los juncos vio algo que se movía. ¡Un gusano que brillaba justo encima del agua! Recordó al viejo Lucio y se apartó rápido, dejando que la cosa brillante se balanceara sola, sin ella.
Entonces llegó un niño con un cubo rojo. Venía silbando, con botas de goma, y su abuelo caminaba detrás con una caña al hombro. El niño se agachó en la orilla y metió el cubo en el agua para llenarlo.
—Solo un poco de agua clara —dijo el abuelo—. A las flores les gusta.
¡Chap! En un abrir y cerrar de ojos, la perca curiosa quedó dentro del cubo, nadando en un pequeño estanque redondo que se balanceaba.
—¡Mira, abuelo! ¡Un pez! —exclamó el niño—. ¿Puedo enseñárselo a mamá?
—Si está en agua y regresamos pronto, sí —respondió el abuelo—. Los peces pertenecen al lago.
El niño levantó el cubo con cuidado. La perca, con los ojos muy abiertos, vio el mundo de arriba por primera vez. El cielo no era un techo, era un gran campo azul con nubes que corrían. Olió el aroma de hierba, oyó el zumbido de insectos y vio una vaca curiosa asomar el hocico.
—¡Muu! —dijo la vaca, sorprendida de ver un pez en un cubo.
Una golondrina pasó rasante como una flecha. También apareció un gato, silencioso, con bigotes inquietos. Se acercó con la pata al cubo y tocó el agua.
—¡No, Minino! —dijo el niño—. Este pez es mi invitado.
La perca se acurrucó en el fondo. El cubo olía a metal y a sol. El agua estaba bien, pero todo lo demás era desconocido. Entonces, al borde del camino, saltó una rana de ojos redondos y piel verde. Miró al niño, luego miró a la perca, y croó:
—Croac, croac… El lago te echa de menos.
El abuelo sonrió.
—El amigo de tu pez tiene razón —dijo—. Es hora de volver.
El niño caminó de regreso a la orilla. El sol hacía brillar el lago como un tesoro.
—Adiós, pececita curiosa —susurró—. Gracias por enseñarme tus ojos de agua.
Con mucho cuidado, inclinó el cubo. La perca salió nadando, ligera como una hoja, y el lago la abrazó con su frescura. Dio piruetas de alegría y, cuando recuperó el aliento, fue a buscar a Mamá Perca y al viejo Lucio.
—¡He visto el cielo! —contó—. Es grandísimo. Y hay una vaca amable, un gato con bigotes, y un niño que cuida con manos suaves. Es bonito allá arriba, pero también da un poquito de miedo.
El viejo Lucio movió su gran cola, satisfecho.
—La curiosidad te llevó a ver, y la prudencia te trajo de vuelta —dijo—. Eso es saber.
Mamá Perca le dio un beso de burbujas.
—El mundo es grande, hija. Puedes mirar desde el agua clara, preguntar y aprender. Y cuando algo brille con engaño, aléjate. Siempre habrá tiempo para descubrir, sin olvidarte de casa.
Desde aquel día, la perca curiosa seguía haciendo preguntas. A veces subía despacito, muy despacito, para mirar las nubes en el espejo del lago. Saludaba a la rana, a las libélulas y a las golondrinas que rozaban la superficie. Pero si veía un brillo sospechoso… ¡zas!, desaparecía entre las algas, tan rápida como un destello.
Y cada tarde, cuando el sol pintaba de oro el agua, pensaba en el niño del cubo rojo. Sabía que el mundo de arriba estaba ahí, hermoso y grande, y que ella, en su lago querido, podía ser curiosa y valiente, con corazón despierto y aletas prudentes.