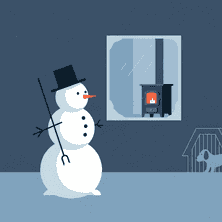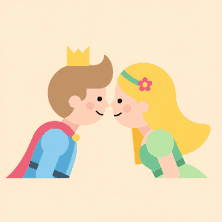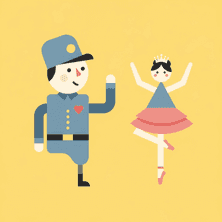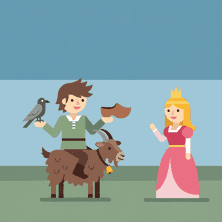El cuello postizo
Había una vez un cuello postizo, blanco, duro y reluciente, que pertenecía a un joven muy elegante. El cuello se creía lo mejor de todo el armario. “Nadie está tan fino como yo”, pensaba, erguido y tieso. “Soy el que da distinción. Sin mí, las camisas serían poca cosa”.
Un día, mientras descansaba en el cajón, vio una liga de seda azul, delicada y elástica. Le pareció la criatura más encantadora del mundo. “¡Señorita liga!”, dijo el cuello, estirándose todavía más, “¿querría unirse a mí? Haríamos una pareja perfecta: yo siempre arriba y usted siempre atenta”.
La liga se ruborizó (si es que las ligas pueden), y respondió con educación pero firmeza: “Gracias, señor, pero no. Yo estoy hecha para sostener medias, no cuellos. Además, ya estoy… comprometida con mi hebilla”.
El cuello postizo se sintió ofendido. “¡Qué atrevimiento!”, murmuró. “No entiende mi altura”. Pero no tuvo tiempo de seguir con su discurso, porque llegó la criada con la cesta de la colada. “¡Al lavado!”, anunció ella.
El cuello, naturalmente, interpretó aquello a su manera. “¡Una invitación de honor! Me dan un baño ceremonial”. Primero lo metieron en agua jabonosa. “¡Qué nubes perfumadas!”, dijo, aunque el jabón le escocía. Luego, sobre la tabla de lavar, recibió un buen restregado. “Un masaje vigoroso para caballeros”, se consoló. Después vino el aclarado en agua fría. “¡Qué frescor!”, tiritó. Y por fin, el torbellino de la plancha.
La plancha era pesada y estaba muy caliente. “Ah, Madame Plancha”, suspiró el cuello, “dicen que es usted una viuda ardiente, tan eficaz como imponente. Le advierto que mi corazón es delicado”. La plancha, sin perder tiempo, pasó sobre él una y otra vez, planchándolo con firmeza. “¡Ay!”, chirrió el cuello, “¡qué pasión! ¡Me deja sin aliento!”
Desde el fogón, las tenazas chasquearon: “¡Crrrac!”. “Qué carácter de herrería”, murmuró el cuello, “no es compañía para alguien tan fino como yo”.
Cuando estuvo seco y duro, la criada notó un hilillo suelto. “Esto hay que arreglarlo”, dijo. Sacó las tijeras y les dio un pequeño mordisco al borde. “¡Señoritas Tijeras!”, exclamó el cuello, “no se enamoren de mí. Sé que soy irresistible, pero me ponen nervioso con tanto ‘cortejo’”. Las tijeras hicieron ¡clac! y callaron.
Luego vino la aguja con hilo. “Aguja esbelta, qué cintura tan fina”, dijo el cuello, “¡pero cuidado con sus maneras punzantes!”. La aguja entró y salió, puntada a puntada. “Ay, ay”, se quejó el cuello, “estas caricias son demasiado intensas para un corazón tan sensible”.
Pasó el tiempo, y por mucho que lo lavaran y plancharan, el cuello envejeció. Se manchó, se gastó, perdió el brillo. Un día, la criada lo examinó y negó con la cabeza. “Este ya no sirve”, dijo, y lo echó a la bolsa de trapos.
“¡Aventuras! ¡Un viaje en equipaje de lujo!”, se animó el cuello, que nunca perdía su vanidad. Dentro de la bolsa encontró viejos retales, pañuelos desgarrados y trocitos de lino. “Permiso”, dijo, “yo soy un cuello de alta sociedad. He conocido planchas distinguidas y ligas de seda”. Los trapos se movieron sin responder, mecidos por el traqueteo del carro que los llevaba lejos de la casa.
El destino fue un molino de papel. El cuello fue sacado, remojado, batido y molido con todos los demás, hasta volverse una pasta blanca. “Un tratamiento de belleza secreto”, se dijo, aunque todo daba vueltas y burbujas.
Luego, la pasta fue extendida en finas láminas, prensada y secada. “¡Qué liso estoy! ¡Qué blanco!”, pensó el antiguo cuello, ahora convertido en hojas nuevas, perfectamente suaves. “¡Por fin me reconocen! Me han convertido en algo aún más importante”.
Las hojas viajaron a una imprenta. Allí, letras negras cayeron sobre él como un hormigueo. “¡Tatuajes de sabiduría!”, se felicitó. Después, lo cortaron, lo encuadernaron y le pusieron una cubierta bonita. Había dejado de ser un cuello y era, ni más ni menos, un libro.
“Ahora sí”, dijo con solemnidad el libro-cuello, “he alcanzado mi verdadero destino. Fui noble en el armario, heroico en la colada y, finalmente, grande en las letras. He visto mundo, he sufrido, he brillado. Y, por supuesto, he escrito mi historia yo mismo, porque ¿quién mejor que yo para contarla?”
Los demás libros, quietos en el estante, no dijeron nada. Tal vez sonrieron con sus páginas. Tal vez pensaron: “A veces, lo que antes fue tela se vuelve papel, y en el camino aprende… o no”.
Y esa, queridos lectores, es la historia del cuello postizo: un cuello muy presumido que quiso enamorar a una liga, se creyó irresistible para tijeras y agujas, sobrevivió a la plancha y acabó convertido en libro. Si aprendió modestia o siguió siendo vanidoso, cada cual puede juzgarlo. Él, desde luego, asegura que es una obra maestra.
“Y lo digo por experiencia”, añade la voz del propio libro, “porque esta historia… la escribí yo”.