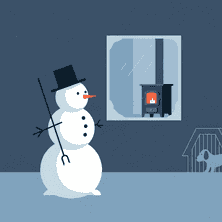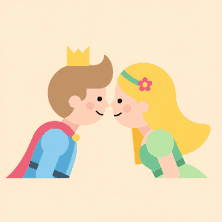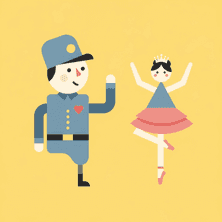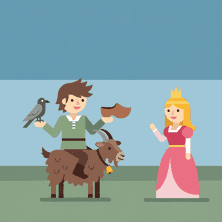El baúl volador
Érase una vez el hijo de un rico comerciante. Cuando su padre murió, el muchacho heredó una gran fortuna. Pero no era prudente: gastó monedas en fiestas, pasteles, cintas y regalos para amigos que no eran tan amigos. Compró fuegos de artificio, trajes hermosos y juguetes curiosos, hasta que un día, ¡plaf!, la bolsa quedó vacía.
Solo le quedaron unas zapatillas gastadas, una bata de estar en casa y la vergüenza de haberlo perdido todo. Un amigo, compasivo, le mandó un regalo raro: un baúl grande, de madera oscura, con una cerradura brillante. “Para que guardes tus cosas”, decía la nota. El joven, que ya casi no tenía nada que guardar, levantó la tapa, se metió dentro por curiosidad y… al cerrar, el baúl dio un brinco, silbó como el viento y se elevó por los aires. ¡Era un baúl volador!
Sobrevoló mares y campos, nubes de algodón y ciudades con minaretes, hasta llegar a un país lejano, lleno de luz y especias: Turquía. El baúl descendió en un bosque cerca de la gran ciudad y se posó entre los árboles. El joven lo ocultó bajo ramas y hojas para que nadie lo encontrara.
Al recorrer la ciudad, supo algo asombroso: la hija del sultán vivía en una torre altísima. Una profecía decía que sería muy infeliz si se casaba, y por eso sus padres la cuidaban con extremo recelo. Nadie podía verla. “Solo alguien extraordinario podrá llegar hasta ella”, susurraba la gente en el mercado.
El muchacho miró al cielo, pensó en su baúl y sonrió. Al anochecer, volvió corriendo al bosque, se metió dentro y, con un susurro de madera y viento, subió hasta la ventana más alta de la torre. Tocó suavemente los postigos y asomó la cabeza.
La princesa, con ojos curiosos como dos luceros, retrocedió un paso, sorprendida. “¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí?”, preguntó.
“Soy un viajero del aire”, respondió él, haciendo una reverencia. “Vengo en un baúl que vuela, y he traído algo que nadie puede encerrar: historias”. La princesa lo invitó a pasar. Hablaron hasta que la luna se escondió. Él le contó de nubes que parecen ovejas, de ciudades con puentes dorados y, para hacerla reír, le narró un pequeño cuento: el de una tetera orgullosa que quería cantar como un pájaro y aprendió, al hervir, que el canto sincero también hace té para los demás. La princesa rió con ganas, y su risa sonó como campanillas.
Cuando amanecía, él dijo en voz baja: “Te amo”. La princesa sintió que el corazón le latía rápido. “Mis padres querrán conocer a quien se case conmigo”, respondió. “Aman los buenos cuentos. Si les cuentas el mejor que hayan oído, nos darán su bendición”.
Al día siguiente, el joven, en su baúl, voló al palacio. Fue recibido por el sultán y la sultana, que se sentaron en tronos brillantes. “Hemos oído que traes historias”, dijo el sultán. “Cuéntanos la mejor”.
El muchacho respiró hondo y comenzó: “En una despensa donde dormían cucharas y tarros, vivía una cajita de cerillas. Eran delgadas, amarillas y valientes. Una noche, la olla se puso a fanfarronear: ‘Yo hiervo sopas para el sultán’. El frasco de perfume dijo: ‘Yo llevo los aromas de las flores’. Entonces hablaron las cerillas: ‘Nosotras venimos de un alto pino del bosque. Conocimos la nieve y el canto del viento. Fuimos ramas, fuimos madera, y ahora, con una chispa, encendemos luz para todos. Pequeñas, sí, pero de corazón de bosque’. La vela, emocionada, prometió brillar con la luz más dulce. El fuelle sopló, y todos escucharon el crujido de un recuerdo: el del pino mecido por las estrellas. Y entendieron que incluso lo pequeño puede traer calor y claridad cuando recuerda de dónde viene”.
El sultán y la sultana aplaudieron. La sultana se limpió una lágrima de risa. “Es el mejor cuento que hemos escuchado”, dijeron. “¡Serás nuestro yerno!” Y fijaron el día de la boda. La ciudad entera se llenó de preparativos, alfombras, dulces bañados en miel y músicos afinando sus instrumentos.
El joven salió del palacio saltando de alegría. “Haré un saludo de luz para toda la ciudad”, pensó, “¡un espectáculo de fuegos artificiales! Así sabrán que el amor ha llegado volando”. Compró cohetes, ruedas, bengalas y luces de todos los colores. Corrió al bosque, donde estaba escondido el baúl, para probar su sorpresa.
Cayó la noche. Prendió la primera mecha; el cohete subió dibujando una cola de chispas. Prendió otra; floreció una corona dorada. Encendió una rueda que giró como un sol pequeño. Estaba tan maravillado que no vio cómo una chispa, caprichosa, voló hasta la tapa del baúl. La madera seca, que había viajado por nubes y desiertos, crujió. Otra chispa cayó. Y otra. En un suspiro, el baúl se encendió. Cuando el joven corrió con el cubo de agua, ya era tarde: el baúl volador se convirtió en cenizas grises.
El silencio del bosque fue más pesado que la noche. Sin baúl, no podía llegar a la torre. No podía presentarse a la boda. A la mañana siguiente, la ciudad despertó esperando al novio del aire. La princesa, de pie junto a la ventana, miró al cielo, esperó un zumbido de viento, una sombra, un saludo. Esperó, y esperó, y el día se volvió triste.
El joven, con el corazón roto, se quedó allí hasta que solo quedó un montón de ceniza brillante, como polvo de estrellas apagadas. “Fui imprudente con mi dinero”, murmuró, “y también con mi suerte”. No podía cambiar lo ocurrido. Desde entonces, viajó a pie de ciudad en ciudad, contando historias. Hablaba de las cerillas valientes, del pino que recordaba la nieve, de una princesa en una torre y de un baúl que una vez voló tan alto como los sueños. La gente reía, aplaudía, a veces lloraba un poco, y salía a la noche mirando las chispas de los cielos, con más cuidado que antes.
¿Y la princesa? Vivía con el recuerdo de las historias y una ventana siempre abierta al viento. Decían que, a veces, por la noche, un murmullo de hojas sonaba en la torre como un baúl que quisiera volver. Y aunque no se casaron, los dos aprendieron algo que no olvidaron nunca: que la alegría necesita prudencia, y que las historias, cuando son verdaderas, siguen volando incluso cuando el baúl ya no puede.