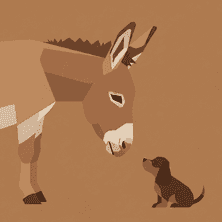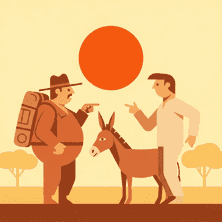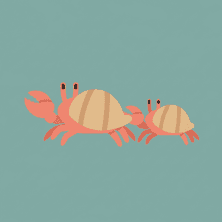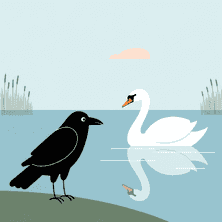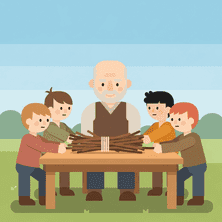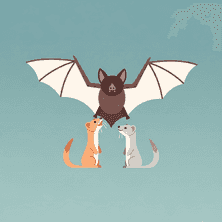El avaro
Había una vez un hombre que amaba el dinero más que cualquier otra cosa. Soñaba con tener algo que brillara y que fuese solo suyo. Ahorró cada moneda, vendió algunas cosas y, al fin, compró un gran pedazo de oro brillante.
Estaba tan orgulloso que no quería gastarlo. En secreto, cavó un hoyo junto a un árbol grande, cerca de su casa, y allí enterró el oro. Lo tapó con tierra y hojas. Luego miró alrededor y susurró: —Aquí estará seguro.
Desde ese día, el hombre iba todos los días al árbol. A veces por la mañana, a veces por la tarde. Se arrodillaba, quitaba las hojas, apartaba un poco de tierra y miraba su tesoro. —Qué bonito eres —decía—. Brillas solo para mí. Después volvía a taparlo. No lo tocaba. No compraba pan con él. No compraba una manta para el frío. Solo lo miraba.
Un ladrón que pasaba por allí lo vio hacer eso varias veces. Se escondió detrás de unos matorrales y observó. —Algo guarda en ese lugar —pensó. Una noche, cuando todo estaba en silencio, el ladrón volvió con una pala. Cavó, cavó y encontró el pedazo de oro. Se lo metió en el saco y se fue corriendo.
A la mañana siguiente, el hombre corrió al árbol como siempre. Quitó las hojas, apartó la tierra... y se quedó helado. ¡El hoyo estaba vacío! Abrió los ojos muy grandes y comenzó a gritar: —¡Mi oro! ¡Mi precioso oro! ¡Alguien me lo robó!
Su vecino oyó los gritos y se acercó. —¿Qué pasa? —preguntó. El hombre, entre lágrimas, le contó todo: cómo había comprado el oro, cómo lo había enterrado y cómo venía cada día a mirarlo. —Y ahora no está —sollozó—. ¡Se lo llevaron!
El vecino pensó un momento y dijo con calma: —Amigo, ¿usabas ese oro para algo? ¿Comprabas comida con él? ¿Pagabas tu techo? ¿Ayudabas a alguien? El hombre negó con la cabeza. —No —respondió—. Me gustaba verlo brillar. Me hacía sentir rico.
Entonces el vecino señaló el hoyo y dijo: —Haz esto: pon una piedra grande donde estaba el oro. Vuelve cada día y mírala. Te servirá exactamente igual. Si nunca lo usabas, mirar una piedra o mirar oro es lo mismo. El oro que solo se mira no calienta, no alimenta, no cura, ni ayuda a nadie.
El hombre se quedó callado. Miró sus manos vacías, miró el hoyo y el árbol. Entendió, aunque le dolió. Había querido un tesoro que no le servía para vivir.
Moraleja: La riqueza que no se usa no sirve para nada.