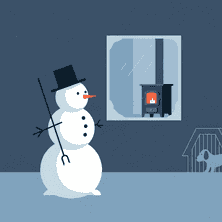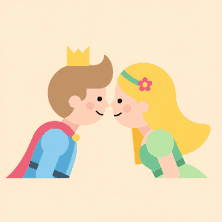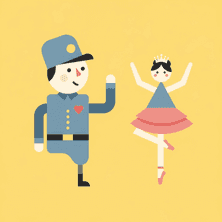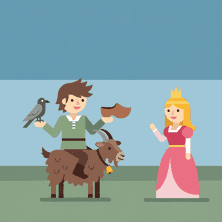El abeto
En medio del bosque, donde el viento cantaba en las agujas verdes y los rayos del sol pintaban manchas doradas sobre el suelo, crecía un abeto pequeño. A su alrededor se alzaban árboles altos y viejos, y cerca correteaban las liebres, tan livianas que a veces saltaban por encima de él. Los pajaritos le contaban historias del cielo, y la brisa le llevaba noticias de ríos y montañas. Pero el abeto no quería escuchar. Solo deseaba una cosa: crecer y crecer, hacerse grande cuanto antes.
“Si ya fuera alto como los otros”, suspiraba, “vería el mundo y sería importante”. Ni el calor del verano ni el blanco silencio de la nieve en invierno le parecían hermosos. Cuando los niños llegaban en otoño a recoger arándanos y se sentaban a su sombra, él pensaba: “Ojalá todo esto pase rápido. Quiero ser grande”.
Un año, llegaron los leñadores y cortaron los abetos más altos. Los caballos se los llevaron arrastrando por el bosque. “¿Adónde irán?”, preguntó el pequeño abeto. “A convertirse en mástiles de barcos”, trinó un gorrión. “Cruzan mares, luchan contra las olas y el viento los aplaude”. El abeto sintió que su savia ardía de emoción. “¡Ser mástil! ¡Qué destino tan glorioso!”, pensó. Luego llegó el invierno y, cerca de la Navidad, hombres y mujeres se llevaron abetos más pequeños, tan rectos y verdes como era él. “Esos van a las casas”, piaron otros pájaros. “Los adornan con velas, frutas y una estrella en la punta; alrededor bailan y cantan. ¡Es maravilloso!”. “Entonces eso es lo mejor”, decidió el abeto. “Quiero ser uno de esos”.
Pasaron las estaciones. El abeto creció. Ya las liebres no podían saltarlo y él se sentía orgulloso. Finalmente, una mañana helada, dos hombres se detuvieron a su lado. “Este es precioso”, dijo uno. El filo del hacha brilló, y el abeto tembló. Sintió un tirón profundo, como si se soltara de sí mismo, cuando lo arrancaron de la tierra. No fue agradable dejar atrás sus raíces, pero su deseo de ver el mundo le latía más fuerte que el miedo.
Lo llevaron a una gran casa. Lo colocaron en una habitación con alfombras suaves y un techo alto. Metieron su tronco en un cubo de arena y agua, y después comenzó la magia: manzanas rojas y nueces doradas colgaron de sus ramas; cadenitas de papel, ángeles recortados y cestas llenas de dulces se balancearon entre sus agujas. Por último, le pusieron en la punta una estrella brillante. El abeto, inmóvil, se sintió por fin importante. “Esta noche me admirarán”, pensó, y sus agujas susurraron de emoción.
Llegó la tarde. Se encendieron las velas. ¡Qué luz! El abeto resplandeció como un cielo pequeño. Las puertas se abrieron y entraron los niños, riendo y dando palmas. Bailaron alrededor y cantaron. El abeto tenía tanto miedo de moverse que ni siquiera se atrevió a respirar: no quería que una vela quemara sus ramas. Luego repartieron los regalos y los dulces. Un señor gordito contó un cuento: “Klumpe-Dumpe se cayó de las escaleras, pero aun así se casó con una princesa”. Los niños rieron y pidieron otro, pero el señor dijo que con uno bastaba. El abeto, que apenas había oído el cuento, deseó escuchar más, y más aún deseó que encendieran otra vez sus velas al día siguiente.
Cuando acabó la fiesta, los criados le quitaron las cintas, los dulces que quedaban y la estrella, y lo llevaron al desván. Allí estaba oscuro y silencioso. “Seguramente me guardan para mañana”, pensó el abeto. “Tal vez habrá otra noche tan bonita como esta”. Pasó un día. Pasó otro. Nadie vino. En la oscuridad, llegaron unos ratoncitos, con ojos brillantes como alfileres. “¿Quién eres?”, chillaron. “Soy un abeto”, respondió él, y comenzó a contarles historias del bosque: del sol que entraba a pedacitos, de la nieve crujiente, de las liebres que saltaban sobre su copa cuando era pequeño. Los ratones escucharon un rato, pero pronto dijeron: “Eso está bien, pero ¿no sabes historias de la despensa, de tocino, manteca y velas de sebo?”. El abeto no sabía nada de eso. Se fueron y, al día siguiente, apenas volvió uno, y luego ninguno. El abeto se quedó otra vez a solas con el polvo del desván.
“Cuando me planten en primavera, volveré a crecer y seré feliz”, se dijo. Y esperó. Finalmente, una mañana, las puertas se abrieron. Arrastraron al abeto hacia el patio. El sol estaba tibio, el aire olía a tierra húmeda y los pájaros cantaban. “¡Voy a volver al bosque!”, pensó. Pero el aire le rozó las agujas y comprendió que estaba seco, quebradizo, pardo. Los niños corrieron hacia él, se rieron, le arrancaron la estrella arrugada que había quedado entre sus ramas, y jugaron con el árbol como si fuera un palo. Llegó el jardinero, partió el tronco en trozos y los apiló junto al horno.
Cuando encendieron el fuego y el abeto empezó a arder, cada chasquido le trajo un recuerdo. Vio, como en un sueño, el bosque verde, los pájaros, la nieve brillante, las risas de los niños danzando alrededor de sus velas. “¡Si hubiera sido feliz cuando podía!”, pensó. La madera crujió, se hizo ceniza y el viento se llevó lo último de su perfume.
Así terminó la historia del abeto que nunca supo disfrutar del ahora porque siempre quería ser otra cosa. Todos los cuentos terminan; y, cuando se apagan, nos dejan una lucecita para nuestras propias noches: aprender a querer el momento que nos toca vivir.